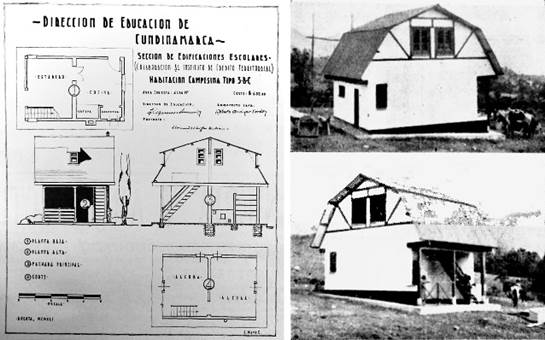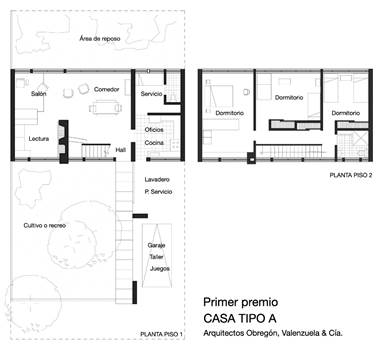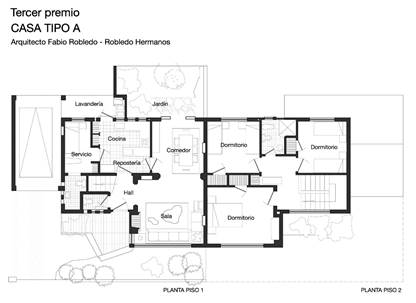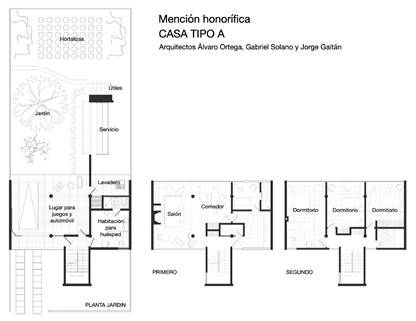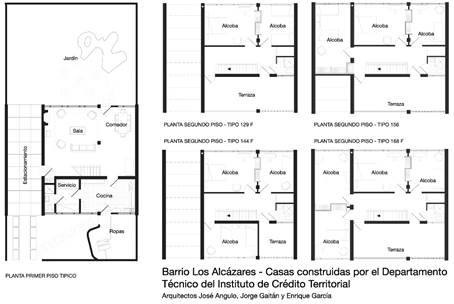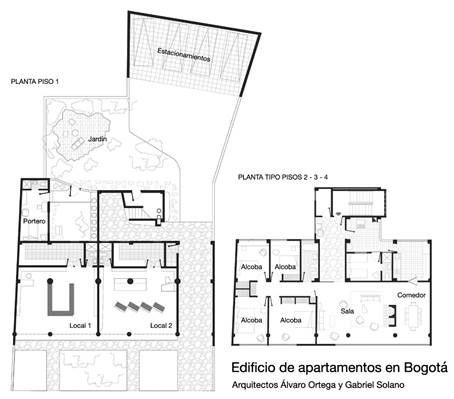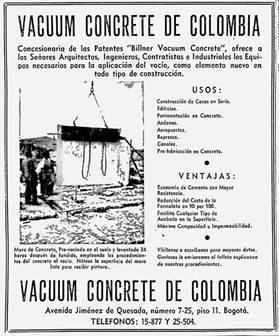Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20
(1) enero-junio 2024: 5-24
ark:/s22508112/m1atqwkoc
Perder es ganar un
poco: lecciones de un concurso de vivienda en Colombia (1946-47)
Losing
is Winning a Little: Lessons from a Housing Competition in Colombia (1946-47)
Jorge Galindo Díaz
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
Nacional de Colombia, Manizales, Colombia
Resumen
En 1947 tuvo
lugar en Colombia el primer concurso de diseño de vivienda urbana para clase
media, promovido por el Instituto de Crédito Territorial (ICT), una institución
pública creada pocos años atrás con el fin de brindar soluciones en la materia
para todas las ciudades del país. Cinco propuestas de seis posibles fueron
premiadas y una fue descalificada por no cumplir de manera literal las bases
establecidas; sin embargo, fue esta última la que finalmente se materializó,
abriendo camino para que sus autores empezaran a jugar un importante papel en
la experimentación técnica de la construcción de viviendas en el país.
Palabras clave: vivienda
moderna, vivienda para la clase media, racionalidad constructiva, Álvaro
Ortega, Gabriel Solano, Jorge Gaitán
Abstract
In
1947, the first urban housing design competition for the middle class took
place in Colombia, promoted by the Instituto de Crédito Territorial (ICT), an
public institution created a few years ago in order to provide solutions in the
matter for all cities in the country. Five proposals out of six possible were
awarded and one was disqualified for not literally complying with the
established bases. However, it was the latter that finally materialized,
opening the way for its authors to begin to play an important role in the
technical experimentation of housing construction in the country.
Keywords:
modern housing, housing for the middle class, constructive rationality, Álvaro
Ortega, Gabriel Solano, Jorge Gaitán
Introducción
En Colombia, al igual
que en otros lugares del mundo, los concursos de arquitectura han sido un medio
propicio para la expresión conceptual y material acerca del proyecto
arquitectónico. También pueden ser entedidos como una oportunidad para la
experimentación y, en ocasiones, para romper con una mirada tradicional acerca
de la forma, la función o la técnica. En el país, a lo largo de las primeras
tres décadas del siglo XX, se destacan los que se convocaron para el Hospital
San Juan de Dios, en Bogotá (1922), la Catedral de Manizales (1927) o el
Palacio Municipal de Medellín (1931); aunque fue a partir de la creación de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), en 1934, cuando los concursos
empezaron a ser debidamente organizados y regulados (Uribe González, 2015).1
Se tenía entonces la
esperanza de que este mecanismo fuese empleado por entidades públicas y
privadas como instrumento preferente al momento de llevar a cabo sus proyectos
arquitectónicos. De hecho, bajo el auspicio de dicha agremiación, tuvo lugar en
1946 el concurso para el diseño del Club Los Lagartos,2 en Bogotá,
así como el de un hospital para 150 camas, en la misma ciudad.3 Sin
embargo, desde el Estado no llegó a existir nunca una política clara frente a
cuáles instituciones y en qué circunstancias se debía apelar a un concurso para
dar inicio al diseño de una edificación o un modelo urbano.
Los lineamientos
planteados por la SCA fueron en sus inicios bastante escuetos (Sociedad
Colombiana de Arquitectos, 1946) y partían de imponer unas pocas condiciones
generales relacionadas con los proponentes del concurso, así como sobre los
jueces y participantes. Especial énfasis se asignó al valor de los premios, de
tal manera que debía guardarse respeto por las tarifas profesionales fijadas
por la misma agremiación. Adicionalmente, se dejó abierta la posibilidad de
adelantar concursos singulares cuando se tratase de experiencias puramente
académicas, así como otros de carácter especial en donde los aspectos
urbanísticos fueran predominantes.
En el ámbito de la
vivienda urbana, el primer concurso celebrado en el país tuvo lugar en los
primeros meses de 1947 y fue convocado por el Instituto de Crédito Territorial
(ICT), con el fin de estimular el interés de los profesionales en ese tema. Así, la propia institución podía alimentarse de ideas que
ayudaran a dar respuesta al déficit habitacional que se experimentaba entonces.
Sus bases fueron publicadas en las revistas Casas y solares y Proa
(Ramírez, 2019),4 y lograron tan buena acogida, que en un breve
plazo recibió a 26 concursantes, algunos de ellos pertenecientes a las primeras
promociones de arquitectos que desde 1936 se formaban en las universidades
colombianas.5
Cinco
fueron los proyectos premiados y uno descalificado; aunque este
último se hizo merecedor de una mención honorífica en la que el jurado
recomendó su utilización como modelo de experimentación. La propuesta estaba
firmada por los arquitectos Álvaro Ortega (1920-1991), Gabriel Solano (1916-?)
y Jorge Gaitán (1920-1968) –hasta entonces casi desconocidos en el ámbito
local–, y llegó a ser la única que se materializó meses después en Bogotá. En
los diez años posteriores a este suceso, los tres
pasaron a convertirse en protagonistas del diseño y la construcción de
viviendas, no tanto por el éxito profesional o económico de su labor, sino más
bien por el destacado papel que tuvieron en la experimentación formal y
tecnológica en la arquitectura moderna del país.
Los resultados de este
concurso han sido estudiados por Jaimes Botía (2008) y Roa (2018),
principalmente, de tal manera que el primero pone su acento en el carácter
modernizador de los trabajos premiados, mientras que la segunda destaca la
manera en que las bases de la competición se convirtieron en pautas para la
posterior producción de vivienda a cargo del ICT. En este artículo, por su
parte, se pretende ampliar la motivación de la convocatoria y analizar las
propuestas seleccionadas, con el fin de tratar de explicar la manera en que por
encima de los criterios definidos en las bases (orientadas principalmente al
cumplimiento de un programa funcional), el fallo real (adjudicado como mención
honorífica), favorecía la idea de abaratar la construcción de la vivienda, con
miras a su masificación.
El método de
investigación aplicado fue de carácter cualitativo, que se desarrolló a partir
de un trabajo de archivo mediante el cual se registró y analizó la información
planimétrica de las propuestas ganadoras, reproducidas en el ejemplar número 7
de la revista Proa (Resultados del concurso de vivienda económica,
1947). Igualmente, se hizo un seguimiento de la obra que adelantaron con
posterioridad los arquitectos mencionados (Ortega, Solano y Gaitán) a través de
otras publicaciones correspondientes al período comprendido entre 1947 y 1960.
Con la información
obtenida se adelantó un análisis de las propuestas favorecidas en el concurso,
con especial acento en sus aspectos funcionales y constructivos. Estos últimos,
si bien no eran explícitos en las fuentes consultadas, sí tenían una fácil lectura
a través de los medios de representación empleados por los proponentes y sus
breves memorias descriptivas.
Finalmente, vale la
pena mencionar que el análisis y registro de la obra de Ortega, Solano y Gaitán
que aquí se registra, es parte de una investigación mucho más amplia y de largo
plazo en la que participa el autor, la cual se ha centrado en su legado y, de
manera especial, en el de los dos primeros: desde sus primeros proyectos
residenciales en Bogotá con tímidas esperimentaciones constructivas
(1947-1950), hasta los esfuerzos más destacados por lograr un modelo de
construcción industrializada aplicable a la vivienda en Colombia (1951-1956).
El Instituto de Crédito Territorial, promotor del concurso de
vivienda
En 1939 y con un
carácter eminentemente público, se fundó en Colombia el ICT a fin de proponer
alternativas para la transformación de la vivienda rural en diversas regiones
del país. Sin embargo, al cabo de tres años de funcionamiento, la institución
empezó también a desarrollar programas de vivienda urbana a través de los
cuales le era posible adquirir predios, construir en ellos las soluciones
habitacionales y venderlas a bajo costo mediante el subsidio de las tasas de
interés de los créditos. Durante sus primeros años de operación la entidad
funcionó como un banco de crédito (ICT, 1995) y solo a partir de 1948 asumió la
construcción directa de programas de vivienda a lo largo y ancho de la Nación.
Para entonces el
problema habitacional en Colombia empezaba a ser reconocido por el Estado,
calculándose un déficit cuantitativo cercano a las 600 mil unidades de
vivienda. Esta cifra podía ser más dramática si se tiene en cuenta que, desde
el punto de vista cualitativo, cada vivienda era considerada como una o más habitaciones
que hacían parte de un edificio y estaban dotadas de entrada, servicios
sanitarios y cocina independiente.6
Entre las causas de ese
déficit algunos expertos mencionaban no solo las relacionadas con aspectos
sociales (migración rural - urbana o aumento vegetativo de la población, por
ejemplo) y económicos (alto costo de la financiación de la vivienda mínima, costo
excesivo del suelo urbanizable o bajo número de construcciones), sino también
otras que estaban más cercanas a ámbitos propios de la técnica constructiva.
Como parte de estas
últimas se contemplaba el bajo nivel de producción de materiales de fabricación
local y la ausencia de principios de estandarización de materiales y métodos
(Vélez, 1952). La edificación de viviendas, independientemente del grupo social
para el cual estaban dirigidas, se llevaba a cabo valiéndose de procesos
fuertemente ligados a la tradición artesanal, en los que se empleaban muros
estructurales a partir de ladrillos cerámicos, losas de entrepiso y armaduras
de cubiertas en madera, además de tejas de barro. Muestra de ello fue que el
propio ICT publicó en 1946 un manual de construcciones rurales (Wills y
Maldonado, 1946) que si bien resaltaba el valor de la higiene y la calidad
ambiental de las viviendas nuevas, se apegaba todavía a los sistemas y
procedimientos convencionales de su construcción.
Sin embargo, algunos
directivos e integrantes del personal técnico del ICT pensaban que la
construcción de casas urbanas debía seguir otros derroteros. Así lo manifestó
el ingeniero José Vicente Garcés Navas, primer director de la entidad y quien
ejerció el cargo por espacio de nueve años, hasta el cierre del concurso. Para
él, en el ámbito de la vivienda rural, debía exigirse a los propietarios
pudientes "el cambio de los ranchos por casas higiénicas, mientras que en
la vivienda urbana era necesario promover la construcción en serie, la
prefabricación aprovechando los nuevos materiales y métodos", que
entonces empezaban a desarrollarse en el contexto internacional (Garcés Navas,
1946, p. 13).
Por una parte, se
reconocía abiertamemte la importancia de la estandarización en los materiales
de construcción y en los métodos de ejecución, así como el papel de la
prefabricación en el abaratamiento de la producción de las viviendas urbanas y
rurales. Por otra, era claro que la aplicación de estos principios en la
construcción de viviendas rurales se hacía muy compleja dadas las carencias de
vías y el elevado costo en el transporte de los materiales.
También hay que tener
en cuenta que las nuevas generaciones de arquitectos contaban con una formación
orientada más hacia la atención de los problemas tipológicos de la vivienda y
no hacia lo técnico - constructivo. Ejemplo de ello es el prototipo de la
casa campesina concebida por el arquitecto Hernando Vargas Rubiano (1917-2008)
que el ICT promovió en 1941, cuyo diseño no recogía las tradiciones del
campesinado colombiano: carecía de un espacio de transición entre el interior y
el exterior, estaba ausente un área de almacenamiento y las habitaciones se
resolvían bajo un espacio con forma de mansarda situado en una planta alta7
(Figura 1).
Fue en ese momento
cuando los directivos del ICT empezaron a pensar en la figura del concurso como
el medio más eficaz por el cual era posible contar con ideas frescas e
integrales relacionadas con el diseño de una vivienda de bajo costo, capaz de
ser construida de manera acorde con las condiciones del país. Así, en marzo de
1943, su gerente convocó a los ingenieros y arquitectos vinculados a la entidad
para desarrollar una propuesta de vivienda rural cuyo costo no debía superar
los 500 pesos, equivalentes a unos USD $875 (Sánchez, 2018). El ganador en esa
ocasión fue el arquitecto Álvaro Hermida (1916-1994), quien en 1940 se había
titulado en University of California,
en Berkeley, y vinculado al ICT desde su regreso a Colombia.8
Sin embargo, la
inestabilidad política que se vivía entonces en el país y una manifiesta falta
de recursos económicos en el ICT, contribuyeron a que varios de sus proyectos
no prosperaran (Agotado totalmente el capital para vivienda, 1945).9
Como medida para renovar el compromiso del lnstituto con la sociedad, fue
entonces necesario plantear nuevas soluciones orientadas a la naciente clase
media urbana, que disponía de mayor poder adquisitivo y, por supuesto, ejercía
nuevas formas de uso y apropiación del espacio doméstico.10
Un nuevo concurso, con
mayor número de participantes, parecía ser entonces el camino para encontrar
nuevas ideas en torno a la solución de vivienda para este segmento de la
sociedad colombiana. Prevalecían aún las respuestas individuales y extensivas,
contrarias al modelo de vivienda colectiva de bloques de apartamentos que ya en
ese momento se desarrollaban en países tan próximos física y culturalmente como
Venezuela y México (Meza Suniaga, 2022 y Gómez Porter, 2023).
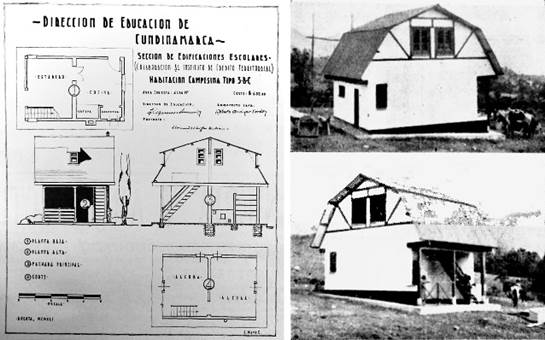
Figura 1. Planos y fotografía de la vivienda campesina
promovida por el ICT en 1941. El Tiempo, 9 de abril de 1941. Revista
Ingeniería y Arquitectura, 4(41), 9.
Las bases del concurso y sus jurados
En 1947 el ICT abrió el
concurso orientado a encontrar alternativas capaces de contribuir a la solución
para la vivenda destinada a "los empleados de Bogotá" que
conformaban la llamada "clase media económica" (Concurso para
vivienda económica en Bogotá, 1947, p. 25). Las bases demandaban dos modelos de
casa: el tipo A (de tres dormitorios y con una capacidad entre 5 y 7 personas)
y el tipo B (de cuatro dormitorios para 8 a 10 personas).11 En ambos
casos se debía adoptar una agrupación pareada de tal forma que la dupla quedara
asentada en un solar enteramente plano de 23 m de frente (es decir, 11,5 m para
cada una) cuya profundidad podía oscilar entre los 22 y los 25 m, considerando
la presencia de jardines en la parte delantera y posterior.
La casa tipo A debía
ser resuelta en dos pisos, de tal manera que en la planta baja se situaban la
sala, el comedor, la cocina, despensa y repostería, un sanitario, el
estacionamiento y la alcoba del servicio con su respectivo baño y un lavadero.
En la planta alta debían estar los tres dormitorios, un baño principal y un
cuarto para la ropa. Como la anterior, la casa tipo B también sería de dos
plantas y con una distribución idéntica de los espacios en cada nivel,
diferenciándose solo en el número de dormitorios (cuatro, en este caso).
Se mencionaba además
que el proyecto debía ser "sencillo y económico, apropiado para la
construcción en serie", con especial cuidado en el diseño de la cocina, en
la cual se debía contemplar el uso pleno de la energía eléctrica y la presencia
de materiales nuevos "tanto nacionales, como extranjeros" (Concurso
para vivienda económica en Bogotá, 1947, p. 25). Por último, se mencionaba que
el clima a tener en cuenta era el de Bogotá, carente de estaciones y
caracterizado por temperaturas variables en un ambiente húmedo y de constante
nubosidad.
Los requisitos
relativos a la presentación de las propuestas eran sencillos: se pedía la
presencia de plantas, cortes y fachadas a escala 1:50, así como una vista en
perspectiva de las casas pareadas, todo acompañado de una breve memoria
descriptiva. Para ser concursante se debía ser arquitecto diplomado y cumplir
rigurosamente con el plazo dado para la presentación de las propuestas.
El ICT integró un
jurado calificador conformado por cinco personas: Carlos Dupuy (1915-?), a
nombre de la Alcaldía de Bogotá; Jorge Arango Sanín (1916-2007) y Álvaro
Hermida por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Como representantes del ICT
actuaron Alfredo Ardila Oramas y Robert L. King.
La elección de los tres
primeros significó una apuesta por la renovación del lenguaje arquitectónico en
el país: Dupuy se había titulado en la Universidad Nacional de Colombia en
1945, y después tomó cursos de arquitectura escolar en Londres y París (Botti,
2017). Posteriormente desarrolló una activa labor profesional en Venezuela
durante casi 14 años, para después vincularse a la Universidad de Los Andes, en
Bogotá.
Por su parte, Jorge
Arango Sanín terminó su formación en la Pontificia Universidad Católica de
Chile en 1942. Siendo aún estudiante, representó a Colombia en el Segundo
Congreso Sudamericano de Arquitectos llevado a cabo en Montevideo (1940) y a su
regreso al país se vinculó al Ministerio de Obras Públicas.
Finalmente, Hermida era
el mismo que pocos años antes, siendo empleado del ICT, había ganado el
concurso interno para el diseño de un modelo de vivienda de bajo costo. En 1947
se desempeñaba como gerente de la Caja de Vivienda Popular, una entidad de orden
municipal dedicada a ofrecer soluciones en la materia a familias de bajos
ingresos.
De Alfredo Ardila y
Robert L. King es poco lo que se sabe. El primero era ingeniero civil egresado
de la Universidad Nacional de Colombia en 1929 y es probable que su papel como
jurado estuviese más orientado a valorar los aspectos de orden técnico de las
propuestas; el segundo, era miembro del Nelson D. Rockefeller’s Institute of
Inter-American Affairs (Historic Landmark Comission, 2019), que por entonces
brindaba acompañamiento técnico al ICT.
Los premios en dinero
contemplaban tres categorías para cada uno de los tipos de vivienda y el
proceso de evaluación y juzgamiento de las propuestas no debía superar el plazo
de un mes calendario. Así, en mayo de 1947 la revista Proa publicó en su
número 7 los resultados del concurso con las observaciones de los jurados, en
donde se precisaba que:
El
Jurado en varias sesiones, examinó el aspecto económico, el técnico y sobre
todo el respeto a las costumbres, por tratarse de querer indicar la casa que
pueda corresponder a un sector social, que conserva a veces con intransigencia
sus herencias y costumbres hogareñas. (Resultados del concurso de vivienda
económica, 1947, p. 12)
De esta manera los
miembros del jurado manifestaban haberse acogido también a las bases del
concurso en cuanto a encontrar un diseño "sencillo y económico". Sin
embargo, era claro su interés en valorar la solución de cada propuesta frente a
una manera realmente moderna de habitar la vivienda.
Las propuestas ganadoras
Primer premio en la categoría de viviendas tipo A
El jurado otorgó cinco
premios, de seis posibles, y entregó una mención de honor. En la categoría de
las viviendas tipo A, el primer premio se lo llevó la firma de arquitectos
Obregón, Valenzuela & Cía., cuya propuesta se resolvía conforme a las bases
del concurso, en dos pisos que sumaban 161 m2 de superficie. La
solución era un modelo muy compacto de vivienda, carente de aislamientos
laterales pero dotado de un amplio antejardín para el cultivo y el recreo, a
costa de un delgado patio posterior destinado al reposo. La zonificación era
muy clara: zonas de servicio en el costado derecho de la primera planta
quedaban separadas del área social por un contundente muro portante, sin que la
escalera de acceso al piso alto interrumpiera su transparencia. Arriba, un
concentrado eje de circulación conducía a las tres habitaciones que orientaban
sus ventanas hacia el patio posterior, servidas por un solo cuarto de baño
(Figura 2).
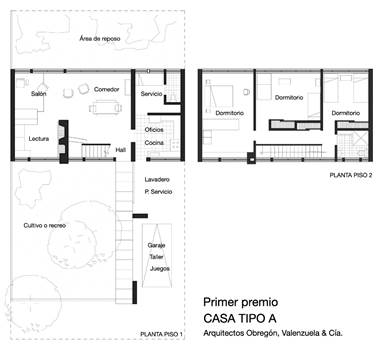
Figura 2. Plantas de la propuesta ganadora del primer premio
para la casa tipo A, por Obregón, Valenzuela & Cía. Elaboración propia a
partir de Resultados del concurso de vivienda económica, 1947, p. 13.
Se deduce, además, que
desde el punto de vista constructivo, la vivienda se resolvía a través de muros
paralelos dispuestos sobre el lado más corto de la planta, de tal manera que
las fachadas se liberaban de toda función estructural. Las vigas del entrepiso
eran de luces cortas y se apoyaban directamente sobre los muros, haciendo
innecesario cualquier elemento en voladizo. La cubierta, en apariencia plana,
asumía idéntica solución.
Por último, el modelo
de agrupación de las casas pareadas situaba las áreas de servicios de manera
adyacente, de tal manera que los antejardines conformaban una gran zona
continua. Esta contrastaba con los estacionamientos vehiculares que aparecían
concentrados a la manera de aislamiento entre el espacio público y el área de
servicios.
La firma ganadora de
esta tipología había sido constituida apenas un año antes y estaba conformada
por Rafael (1919-1976) y José María Obregón (1921-2010) y Pablo de Valenzuela
Vega (1920-1957), egresados todos ellos de The Catolic University of America,
en Washington DC. A lo largo de los años futuros desarrollaron una vigorosa
obra en el ámbito de la arquitectura residencial, principalmente (Llanos
Chaparro, 2016).
Segundo premio en la categoría de viviendas tipo A
En esta misma
categoría, el segundo premio se adjudicó a la propuesta que presentaron los
arquitectos Gabriel Serrano (1909-1982), Gabriel Largacha (1921-1986) y Carlos
Arbeláez (1916-1969). Los dos primeros eran parte de la reconocida firma
Cuéllar Serrano Gómez, fundada en 1933 (a la que se había unido Largacha en
1946), mientras que Arbeláez se desempeñaba entonces como docente en su alma
máter, la Universidad Nacional de Colombia. En este caso la solución de la
vivienda también era compacta, aunque aquí el volumen principal se descomponía
en dos cuerpos de diferente altura: el de un solo piso alojaba el
estacionamiento y el cuarto del servicio, mientras que el de dos niveles
agrupaba en la planta y baja en sendas crujías la zona social y la dupla escalera
- cocina (Figura 3).

Figura 3. Plantas de la propuesta ganadora del segundo
premio para la casa tipo A, por G. Serrano, G. Largacha y C. Arbeláez.
Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,
1947, p. 14.
Contrariamente a la
propuesta ganadora en esta categoría, la cocina no solo aparece más generosa en
área, sino que demuestra también una mejor distribución en aras de facilitar
las tareas domésticas y vincularse con el acceso a la vivienda, el cuarto y el
patio de servicios. Por otra parte, los muros portantes aparecen alineados en
paralelo con las medianerías del predio de tal manera que las fachadas de las
zonas sociales ("living" y comedor) se abren completamente al
antejardín y al patio posterior. Las luces cortas simplifican el comportamiento
estructural de las losas de entrepiso mientras que las zonas húmedas se agrupan
horizontal y verticalmente, simplificando así las redes de suministro y
evacución de las aguas.
Tercer premio en la categoría de viviendas tipo A
El tercer permio en
esta misma categoría se adjudicó a la vivienda presentada por Fabio Robledo,
gerente de la firma Robledo Hermanos, únicos participantes de fuera de Bogotá y
ajenos a los círculos tradicionales de la arquitectura académica del país.12
En este caso, la propuesta de residencia económica para empleados era mucho más
conservadora que la anterior, en tanto concebía espacios claramente
compartimentados a partir de su vocación funcional. Se evidencia aquí la
necesidad de incluir una repostería integrada a la cocina, que en realidad no
pasaba de ser un pasillo de circulación (Figura 4).
Premios en la categoría viviendas tipo B
El jurado se abstuvo de
conceder un primer premio a la categoría del tipo B, fijando solo un segundo y
tercer premio, sin dar por ello explicación alguna. La propuesta mejor
calificada fue la de los jóvenes arquitectos Fernando Martínez Sanabria
(1925-1991) –recién egresado de la Universidad Nacional de Colombia– y Hernán
Vieco (1924-2012) –en espera de recibir su título por parte de la misma
institución–. Su diseño revelaba una notable diferencia con todos los demás, en
tanto situaba la cocina, la alcoba de servicio, el baño "de
emergencia" y el estacionamiento ocupando la totalidad del frente de la
fachada principal, a la vez que situaba el comedor y el salón orientados hacia
el jardín posterior.
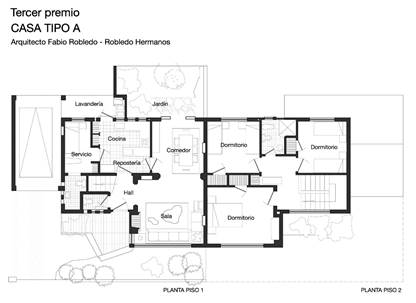
Figura 4. Plantas de la
propuesta ganadora del tercer premio para la casa tipo A, por Fabio Robledo, de
la firma Robledo Hermanos. Elaboración propia a partir de Resultados del
concurso de vivienda económica, 1947, p. 15.

Figura 5. Plantas de la propuesta ganadora del segundo
premio para la casa tipo B, por Fernando Martínez Sanabria y Hernán Vieco.
Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,
1947, p. 16.

Figura 6. Plantas de la propuesta ganadora del tercer premio
para la casa tipo B, por Gabriel Serrano, Gabriel Largacha y Carlos Arbeláez.
Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,
1947, p. 17.
Las cuatro alcobas
estaban fuertemente condensadas en la segunda planta, separadas las anteriores
de las posteriores por el núcleo conformado por las escaleras y el cuarto de
baño. Desde el punto de vista estructural, se incorporaban muros portantes en dos
sentidos, también a diferencia de las demás propuestas, que se representaban en
las plantas con espesores diferentes (Figura 5).
Por último, el tercer
premio en la categoría tipo B fue concedido a la propuesta que también
presentaron Gabriel Serrano, Gabriel Largacha y Carlos Arbeláez, completamente
diferente a la del tipo A, no solo en superficie sino también en su
distribución. En este caso la zona de servicios ocupa una alargada crujía
situada en un costado –conformada por el estacionamiento, la cocina, la
lavandería, el patio de ropas y el cuarto de la empleada–, que adopta
conjuntamente con el otro cuerpo –que contiene las áreas sociales de salón,
comedor y biblioteca–, una planta en forma de “L” que gira alrededor de un
jardín interior. En la planta alta, las cuatro alcobas que demandaba el
concurso se resolvieron generosamente de tal manera que se ocupó la totalidad
del frente del predio, dando lugar a un cuarto de "costura y linos" y
a un solario situado en una de las esquinas de la casa que mira hacia el
exterior (Figura 6).
Ninguna de las cinco
propuestas premiadas, en cualquiera de las categorías llegó a ser construida,
ni por el ICT ni por algún promotor independiente.13
La propuesta descalificada
De manera atípica en un
concurso, el jurado decidió conceder una mención honorífica a una de las
propuestas presentadas en la categoría de las viviendas tipo A. Según el fallo,
recogido en la revista Proa:
Este
proyecto a juicio de varios profesionales fue el más inteligentemente estudiado
pero no se sometió rigurosamente a las bases del concurso.
El
Jurado recomendó su utilización como modelo de experimentación en los terrenos
y laboratorios que el Instituto de Crédito Territorial dispondrá próximamente
para tal fin. (Resultados del concurso de vivienda económica, 1947, p.
18)
Si bien no se
especificó la razón de su descalificación, es fácil suponer que no fue nada
distinto a que esta propuesta se resolvía en tres pisos y no en dos, pese a que
sus autores, inteligentemente, presentaron la planta baja bajo el título
"Planta jardín", diferenciada del primero y segundo piso. El equipo
estaba conformado por los arquitectos Álvaro Ortega, Gabriel Solano y Jorge
Gaitán Cortés. Los dos primeros se habían conocido años atrás cuando ambos
cursaban su maestría en arquitectura en Harvard University (1944-46), bajo la tutoría de Walter Gropius y Marcel Breuer.14
Gaitán, por su parte, si bien se había titulado de arquitecto en la Universidad
Nacional de Colombia en 1941 (Dávila, 2000), cursó estudios de posgrado en Yale
University (1943-44) y a su regreso al país contituyó una firma consagrada al
diseño y construcción de viviendas particulares.
A finales de 1946 los
tres arquitectos coincidieron en calidad de contratistas de la Dirección de
Edificios Nacionales –una dependencia adscrita al Ministerio de Obras
Públicas–, y tuvieron a su cargo dos importantes proyectos: el estadio de
béisbol 11 de Noviembre que se construiría en Cartagena de Indias ese mismo año
y la denominada Ciudad del Empleado. Este último era un ambicioso proyecto por
el cual se pretendía aplicar un extenso plan de renovación urbana en el centro
de Bogotá a través de la construcción de varias torres de apartamentos
dispuestos en una super manzana, pero que nunca llegó a materializarse (La
ciudad de empleado en Bogotá, 1947). En este diseño se podía apreciar la
influencia de Le Corbusier a través de su proyecto para la Ville Radieuse
(presentado por primera vez en 1924) y que evidencia cómo, tempranamente, este
grupo de profesionales asumía un carácter innovador frente al urbanismo y la
arquitectura del momento (Goossens, 2014).
Simultáneamente,
Ortega, Solano y Gaitán ejercían liberalmente su profesión, lo que explica su
participación en el concurso del ICT. En este caso, la propuesta que ellos
presentaron zonificaba de manera vertical el programa planteado: en la planta
del jardín se situaba el estacionamiento cubierto y un lugar para juegos,
contiguo a una habitación para un huésped (requerimiento también ausente de las
bases del concurso), la lavandería y un depósito. Se destacaba claramente el
volumen de la escalera situado sobre el antejardín y por fuera del paramento de
la fachada principal.
Al denominado
"piso primero" (que aquí en realidad era el segundo), se llegaba
mediante la escalera de dos tramos, enfrentándose a un volumen cerrado que
contenía dos muebles fijos y una alacena, con lo que se evitaba la visual
directa sobre el comedor o el salón social, dispuesto al lado derecho. Desde el
descanso de llegada se podía ingresar tanto a la zona social como a la cocina,
esta última con sus ventanas orientadas hacia la fachada principal y
contrapuesta a la habitación del servicio, que miraba al patio posterior. Por
su parte, en el "piso segundo" (en realidad el tercero), se situaban
los tres dormitorios y un único cuarto de baño. Los primeros estaban
debidamente iluminados y ventilados, orientados hacia el patio posterior.
Su apuesta estructural
era muy clara y notablemente diferente a cualquier otra propuesta presentada en
el concurso: si bien los muros medianeros eran portantes, dos ejes intermedios
y paralelos a ellos contenían dos juegos de pilares aislados de sección circular.
Estos quedaban retirados de los planos de fachada y si bien eran perceptibles
en las zonas sociales, tanto en las áreas de servicios como en los dormitorios
se integraban a los muros divisorios (Figura 7).
Sin reconocerlo de
manera explícita, la vivienda concebida por el equipo de arquitectos, recordaba
también en este caso el planteamiento de Le Corbusier formalizado en la Ville
Saboye (inaugurada en 1931). A la planta baja prácticamente libre, consagrada
al automóvil y los servicios, se sumaba un primer piso alto con las áreas
sociales, la cocina y las alcobas, que aquí se sitúan en un piso adicional
dadas las exigencias de la predialidad. Todos los niveles quedaban vinculados a
través del sistema de circulación vertical independiente y claro, que conducía
a los espacios pero sin llegar a cruzarlos. Por último, una cubierta delgada y
plana servía de remate a las viviendas. Esta se hizo transitable y habitable
cuando el diseño se llevó a la práctica dos años después, construido en un
barrio residencial de Bogotá.
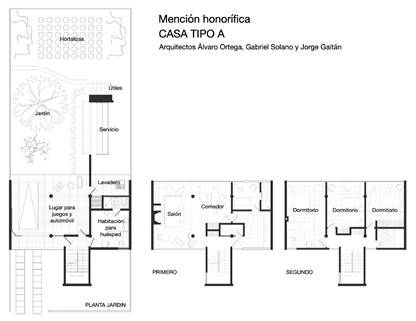
Figura 7. Plantas de la propuesta descalificada para la casa
tipo A, pero merecedora de una mención de honor, por Álvaro Ortega, Gabriel
Solano y Jorge Gaitán. Elaboración propia a partir de Resultados del concurso
de vivienda económica, 1947, p. 18.
Olvido… y construcción
Con posterioridad a la
premiación, no se volvieron a tener noticias precisas de los efectos del
concurso. Por una parte, la visita de Le Corbusier a Bogotá, en junio de 1947,
copó toda la atención de los arquitectos nacionales y de los medios que algún espacio
consagraban al tema. Por otro lado, un incendio que casi arrasó con la ciudad
de Tumaco en octubre de ese mismo año hizo que el ICT pusiera todos sus
esfuerzos técnicos en la labor de su reconstrucción.
Por su parte, cada uno
de los que participaron en el evento de 1947, de manera colectiva o individual,
continuó con el ejercicio profesional, destacándose prácticamente todos ellos
en diversos frentes. Sin embargo, en el caso de los autores de la propuesta
descalificada, su destino fue especial. En 1948, Ortega, Solano y Gaitán
abandonaron sus empleos en la Dirección de Edificios Nacionales. De manera casi
inmediata, el último, quien era más reconocido socialmente de los tres
arquitectos,15 escribió una carta al entonces gerente del ICT, el
ingeniero civil Hernando Posada Cuéllar. En ella, ofrecía al Instituto
"sus servicios y el de sus colegas", entre los cuales figuraban
"estudios de métodos de construcción de acuerdo con los materiales de la
región, y con las condiciones de la localidad" (Dávila, 2000, p. 116).
En julio de ese año,
Jorge Gaitán empezó a ser parte del Departamento Técnico del ICT. De manera
casi inmediata asumió, junto a otros profesionales, la tarea de diseñar
unidades vecinales para las ciudades de Cúcuta, Tuluá y Bogotá. En esta última,
bautizada como Muzú, el proyecto contemplaba viviendas compactas en dos pisos
con áreas que oscilaban entre los 58 y los 107 m2, para familias de
7 a 9 personas. Tal reducción en el área construida la justificó claramente el
equipo al afirmar que "[su] orientación técnica (...) está basada en la
economía que necesariamente debe ser evidente en el resultado final, con la
obtención de casas baratas" (Las unidades vecinales del Instituto de
Crédito Territorial, 1949).
Un año más tarde, y
también como parte del Departamento Técnico del ICT, Gaitán participó en el
diseño de las viviendas denominadas "Tipo F" del barrio Los
Alcázares, también en Bogotá. De dos pisos de altura, sus áreas variaban entre
los 129 y los 160 m2 y se distinguían de otras viviendas
tradicionales por el hecho de disponer, en el primer piso, la sala y el comedor
sobre el jardín interior, mientras que la zona de servicios miraba al ante
jardín exterior (Figura 8).
Por su parte, Álvaro
Ortega viajó a la Argentina a mediados de 1948, atendiendo una invitación de su
condiscípulo Eduardo Catalano. Su paso por Buenos Aires lo aprovechó
para promocionar algunos proyectos en los que había participado, bien en su
condición de empleado del Ministerio de Obras Públicas, individualmente, o
junto a Gaitán y Solano. Así, en el número publicado en febrero de 1949 de la
revista Nuestra Arquitectura que dirigía el norteamericano Walter Hylton
Scott, se reseñaron tanto el estadio de béisbol de Cartagena de Indias como uno
de los primeros proyectos
residenciales en Bogotá que diseñó en compañía de Solano.
Este
último era un edificio cuyo planteamiento general se aproximaba al de la
propuesta presentada en el concurso promovido por el ICT: el primer piso
constaba de dos locales comerciales independientes sobre la fachada principal,
de tal manera que la caja de la escalera se situaba atrás de ellos y dentro al
patio posterior. Las tres plantas elevadas albergaban igual número de
apartamentos idénticos, de cuatro dormitorios cada uno, con las zonas sociales
volcadas a la fachada principal mientras que la zona de servicios y la cocina
miraban a la parte trasera del predio (Figura 9).
El
sistema estructural, de pórticos de hormigón con columnas alejadas del plano de
la fachada frontal, respondía a un riguroso sistema de modulación, mientras
que, desde lo constructivo, se destacaba el uso de materiales locales:
Los arquitectos, al proyectar este edificio de
departamentos, que publicamos en estas páginas, comprendieron que la verdadera
economía no está representada únicamente en la disminución del área, sino en la
racionalización de las diferentes áreas y funciones y en un empleo lógico de
los materiales de construcción locales. (Edificio de departamentos en
Bogotá, Colombia, 1949, p. 76 )
Pocos
meses después, la misma revista incluyó en otro de sus números tres reseñas
más: la de las viviendas construidas en Bogotá conforme al diseño para el
concurso promovido por el ICT (Casas económicas en Bogotá, 1949), la casa de
fin de semana que Ortega concibiera para él mismo (Casa de week end, 1949) y
una vivienda medianera situada en el oriente de la capital (Casa en Bogotá,
1949), todas en compañía de Gabriel Solano.
En efecto: la naciente
sociedad de Ortega y Solano tuvo como primer encargo construir cuatro de las
viviendas diseñadas para el ICT, pero esta vez a solicitud de un grupo de
ingenieros afincados en Bogotá, situadas en el cruce de la carrera 21 con calle
52, en un sector residencial y de rápido crecimiento (Figura 10).
Lamentablemente solo la primera y la última vivienda de la serie son todavía
reconocibles dado que las dos intermedias han sufrido fuertes transformaciones
a causa del avance de los muros de fachada sobre el frente de la caja de la
escalera. El proyecto construido fue el mismo que se presentó al concurso,
aunque en la nota que sobre él publicó la revista Proa (Casas económicas
en serie, 1949), sí se nombra la planta baja como "primer piso" y se
incorpora la terraza transitable a manera de cubierta, dotada de un estadero
delimitado por un plano formado por celosías cerámicas y una zona cubierta de césped.
Se estima que entre
1947 y 1950 la sociedad de Ortega y Solano elaboró unos 15 proyectos
residenciales, de los cuales al menos una docena se construyó, todos en Bogotá
(Vega, 2012). Sin embargo, ni el programa ni los clientes eran proclives a la
experimentación, ni formal ni mucho menos técnica, lo cual parecía ser una
imperiosa necesidad profesional en ambos arquitectos. Por otra parte, Ortega
estaba convencido del importante papel que podía jugar su profesión en la
atención al problema de la vivienda social:
La
responsabilidad de la arquitectura se hace cada vez mayor. Ya no se trata de
resolver los problemas aislados de una minoría. Los problemas de la comunidad
están ligados directamente a todos y cada uno de los individuos. El bienestar
individual no se puede lograr independientemente del bienestar colectivo (…)
La
arquitectura contemporánea haciendo uso de estandarización, prefabricación y
racionalización contribuye a la solución del problema.
El
deseo elemental de resolver eficazmente los problemas de la comunidad conduce,
progresivamente, a un empleo mayor de la máquina, a una distribución más eficaz
de la obra de mano y a una revaluación de los métodos constructivos. (Ortega,
1948, p. 6)
En sus intervenciones
Ortega abogaba por el uso de maquinarias y equipos en beneficio de los procesos
constructivos, la producción en serie y la reducción de costos, a la vez que
afirmaba claramente que el punto conceptual de encuentro entre los productores
de equipos y materiales era el ejercicio de la coordinación modular.
En 1950
Ortega y
Solano adquirieron la franquicia de la Vacuum Concrete de Filadelfia, por medio
de la cual se le permitía el uso de la técnica del hormigón al vacío en la
construción de viviendas de bajo costo. Patentada en Estados Unidos por el
ingeniero sueco Karl Billner en 1937, ella consistía en extraer el exceso de
agua y aire contenido en la masa de hormigón recién vertido mediante la
aplicación de una ventosa en su superficie, de tal manera que era la propia
presión atmosférica la encargada de comprimir el hormigón antes de su fraguado.
El proceso tenía como ventaja la producción de un material endurecido,
resistente al desgaste, compacto, de mayor resistencia mecánica que los
hormigones convencionales y que se caracterizaba, especialmente, por su
reducido tiempo de fraguado (Galindo Díaz et al., 2022).
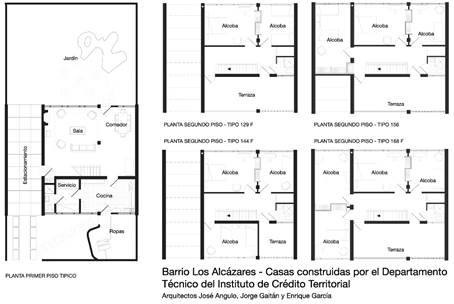
Figura 8. Plantas de las viviendas en el barrio Los Alcázares. Elaboración
propia a partir de El nuevo barrio Los Alcázares, 1949, pp. 20-21.
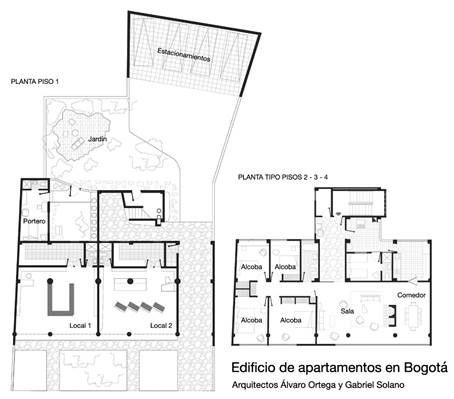
Figura 9. Plantas del edificio de apartamentos en Bogotá.
Elaboración propia a partir de Edificio de departamentos en Bogotá, Colombia,
1949, pp. 76 y 78.

Figura 10. Arriba: vistas frontal y posterior de una de las
cuatro viviendas construidas en Bogotá a partir del diseño descalificado en el
concurso del ICT. Abajo: planta de la terraza adicional y vista de dos de las
viviendas en la actualidad.
Inmediatamente, a
través de la empresa Vacuum Concrete de Colombia, los arquitectos ofrecieron al
ICT sus servicios como contratistas. De manera tímida, el ICT les encargó la
construcción de solo ocho casas en el barrio Muzú, en cuyo diseño, como ya se anotó,
había participado su antiguo socio, Jorge Gaitán. Las viviendas estaban
concebidas para ser construidas a partir de un sistema
en serie gracias a que cada una de ellas estaba conformada por dos muros
medianeros y paralelos separados entre sí 4,75 m, con una subdivisión
transversal en dos secciones, separadas también por un muro portante.
El proceso
constructivo se organizó en cuatro etapas, precedidas de la colocación directa
sobre el suelo de dados de hormigón prefabricados, debidamente nivelados, que
servirían de apoyo a los muros. En el extremo superior de cada uno de estos
dados sobresalían 4 ángulos en acero que formaban una cruz y sobre los que se
posicionaban los muros prefabricados 24 horas después. Simultáneamente y sobre
el suelo, se fundieron muros de 7,5 cm de espesor, haciendo uso de la técnica
de hormigón al vacío, aplicando en su cara superficial las ventosas de succión
para acelerar el proceso de fraguado.
Posteriormente,
los muros fueron izados mediante una grúa y posicionados sobre las guías
dispuestas en los extremos de los dados de hormigón. De manera similar, es
decir, sobre el piso y mediante la técnica del hormigón al vacío, se fundieron
las losas de entrepiso de 10 cm de espesor de y un peso de 2.5 toneladas. De
nuevo, las losas se levantaron hasta apoyarse sobre los muros del primer piso.
El proceso se repetía con los muros del segundo piso, pero en este caso,
cargando el peso de una losa inclinada de cubierta fundida también sobre el
suelo (Figura 11).
El proceso
constructivo fue considerado paradigmático, a tal punto que el Instituto de
Crédito Territorial, decidió continuar aplicando la técnica del hormigón al
vacío en la construcción de 102 viviendas para el barrio Quiroga, en Bogotá,
entre 1951 y 1953, a partir de un diseño adelantado en la Oficina del Plan
Regulador de Bogotá, concebido bajo las directrices de los arquitectos Josep
Lluis Sert y Paul Lester Wienner.
En este caso,
las viviendas eran de un solo piso de altura, con muros levantados en bloques
de hormigón y cubiertas que eran membranas de hormigón al vacío, 3,5 cm de
espesor. Una primera membrana se construía independientemente a nivel del suelo
apoyándose sobre un encofrado de madera bastante simple y las restantes se
fundían encima, una sobre otra, usando capas de papel como separador. Para
simplificar aún más el proceso, que lograba un rendimiento de ocho membranas
diarias, los radios interior y exterior eran iguales, de tal manera que al cabo
de 7 días, cada membrana se podía izar para ser descargada sobre los muros
portantes de la vivienda (Figura 12).
Lamentablemente,
después de la inauguración del barrio Quiroga, el ICT empezó a abandonar de
lado las tareas propias de la construcción de viviendas en todo el país,
delegándolas a empresarios privados y eliminando cualquier ejercicio de
carácter experimental para su realización. La firma de Ortega y Solano se vio
entonces obligada a abrirse campo en el mundo de las edificaciones industriales
en donde obtuvo un modesto éxito que no le permitió soportar los gastos
derivados de la importación de equipos y capacitación de sus operarios (Galindo
Díaz et. al., 2022).
En 1958 la Vacuum
Concrete de Colombia se había liquidado y mientras Gabriel Solano decidió
permanecer en Colombia, Ortega buscó nuevos rumbos en Estados Unidos, antes de desempeñarse
como miembro de la Misión de Naciones Unidas sobre estandarización de
materiales de construcción en Centroamérica. Posteriormente, entre 1960 y 1964,
ejerció como asesor en temas de habitabilidad para la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). Entre 1964 y 1970 se desempeñó como consultor en
Chipre y New York adscrito a la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas (DOAT), lo que alternó con el ejercicio de la docencia e
investigación en McGill University, hasta su fallecimiento, en 1991.
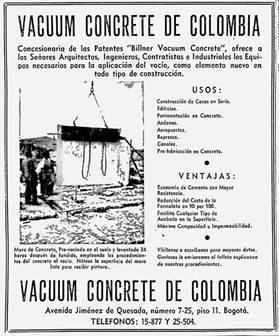
Figura 11. Anuncio de la Vacuum Concrete de Colombia, con
fotografía del proceso constructivo aplicado en el barrio Muzú. El Tiempo,
14 de febrero de 1950, p. 6.

Figura 12. Posicionado de las membranas prefabricadas en el
barrio Quiroga. Fondo CINVA, Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de Colombia, caja 175.
Consideraciones finales
En Colombia, al término
de la Segunda Guerra Mundial, se conjugaron varios hechos que modifcaron el
curso de su arquitectura y de manera particular la manera de diseñar y
construir la vivienda urbana. La génesis y desarrollo del concurso que aquí se
ha descrito es una muestra de ello y se constituyó en el medio para
legitimarlo. Por una parte, el público objetivo era la familia nuclear –en este
caso incluso numerosa– que disponía de un ingreso monetario regular y estable y
por lo tanto, capaz de emular a la clase media norteamericana, por entonces
optimista y próspera. Por otro lado, sus bases demandaban espacios cuya función
y distribución respondía a un nuevo modo de vida y de relaciones personales y
familiares que se promocionaban a través de unos pocos medios especializados,
prensa escrita, revistas de modas y el cine.
Un conjunto de
características es común en todas las propuestas. Gran importancia se concede a
las áreas sociales (el "living"), separando sala de comedor y en
algunos casos introduciendo un estudio o salón de lectura. La cocina aparece
aún cerrada y claramente diferenciada del comedor, aunque contigua a la zona de
oficios y la alcoba del personal doméstico, que en Colombia se acostumbraba
para entonces. La relación con la calle se establece a través del ante jardín o
patio delantero y el estacionamiento, mientras que el patio posterior sirve a
la vida privada, tanto para las zonas sociales como para las alcobas,
dispuestas en la planta alta. La preocupación por la higiene también se pone de
manifiesto a través de la zonificación y la presencia de cuartos de baño
separados: para los visitantes, el servicio doméstico y por supuesto, para los
miembros de la familia en el ámbito de su privacidad.
Todos los concursantes
ponen de manifiesto sus conocimientos en procura de lograr una vivienda moderna
en la que los nuevos recursos técnicos disponibles también contribuyen a la
solución: fachadas abiertas, claros de mayor abertura, materiales durables e
higiénicos, luz eléctrica domicialiaria y agua potable, entre otras cosas.
El Estado, en este caso
a través del ICT, abandera esa transformación y la formaliza a través del
concurso, contribuyendo también a la institucionalización de la profesión del
arquitecto; un actor relativamente nuevo en la sociedad colombiana, que actúa como
intérprete de esa naciente realidad social y económica. En tal sentido, Ortega,
Solano y Gaitán –fuertemente influenciados por la cultura arquitectónica de los
Estados Unidos– resultan ser los más precisos agentes de esa modernización de
la vivienda.
De cualquier manera, al
menos en este concurso, todas las propuestas parecen ser ganadoras, en tanto
respondieron adecuadamente al modelo pretendido por su promotor. El hecho de
que incluso la propuesta descalificada tuviese a largo plazo una mayor trascendencia
que las restantes, es una muestra de ello, gracias, claro está, a la profunda
convicción de sus autores en los principios que soportaban el discurso del
momento.
Notas
1 Entre 1883 y 1947, el estudio coordinado por Uribe
González (2015) relaciona 19 concursos de arquitectura celebrados en Colombia.
2 El primer puesto fue concedido a la firma Cuéllar
Serrano Gómez y el proyecto se construyó dos años más tarde.
3 El ganador fue el entonces estudiante de último año
de arquitectura, Fernando Martínez Sanabria (1925-1991).
4 La revista Proa fue fundada en 1946 con el
fin de poner en conocimiento de un público especializado, los avances em
materia de arquitectura y urbanismo en Colombia. Con una periodicidad mensual
(que no siempre logró), la revista circuló con regularidad hasta 2001. Otras
revistas nacionales como Ingeniería y Arquitectura (1939-1946), Arquitectura
y construcción (1935) y Casas y solares (1944-1948), tuvieron una
breve circulación.
5 La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la
Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, empezó sus labores académicas en
1936 y tituló a sus primeros arquitectos en 1940. Tres años después se dio
apertura al programa de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana,
en Medellín y en 1947 hizo lo mismo la Facultad de Arquitectura de la
Universidad del Valle, en Cali. Posteriormente, la Universidad Nacional creó
sendas escuelas de arquitectura en sus sedes de Medellín y Manizales, en 1954 y
1969, respectivamente.
6 Así se definió la "unidad
de vivienda" en los censos que en la materia llevó a cabo el Departamento
Nacional de Estadística en 1938 y 1951 (DANE, 1957).
7 Tal propuesta formal parecía desconocer las
tipologías reconocidas en la Cartilla de construcciones rurales de Wills
y Maldonado (1946), ya mencionada, en la que se describían viviendas rurales
para varios tipos de climas, la mayoría de ellas resueltas en un solo piso,
dotadas de porche, con las habitaciones agrupadas de manera lineal y rematadas
mediante cubiertas con una sola pendiente.
8 También como resultado de ese concurso interno
surgió el concepto de "vivienda mínima", que permaneció y orientó en
los años siguientes las políticas de la institución. Su aplicación hacía
referencia a la idea de una casa de precio reducido, cuya forma básica se
pudiera construir en cualquier zona del país, independientemente de su clima
sin perder sus condiciones de habitabilidad y que permitiera transformaciones y
adaptaciones de sus usuarios (Sánchez Holguín, 2018).
9 Durante la segunda presidencia del liberal Alfonso
López Pumarejo (1942-1945) se vivió un agitado ambiente político que concluyó
con su renuncia al cargo en 1945 y el regreso al poder del Partido Conservador
desde agosto de 1946.
10 Este segmento de la sociedad se asoció con el
modelo de familia mono-nuclear que ocupaba una sola vivienda debidamente
compartimentada para sus integrantes pero dotada a la vez de espacios
colectivos, de servicio y para el ocio. También se identificó con el uso del
automóvil y de electrodomésticos como el radio y el televisor, artefactos de
cocina como el refrigerador, la estufa eléctrica, el calentador de agua, entre
otros.
11 Un estudio adelantado en 1946 por la Contraloría
General de la Nación y la Dirección Nacional de Estadística concluyó que el
promedio general del número de personas por familia perteneciente a la clase
media económica colombiana era de 8,79 (Palacio Rudas et al., 1946).
12 En 1947 el círculo de arquitectos era todavía
bastante cerrado y conformado predominantemente por los que vivían en Bogotá.
Como muestra de ello, vale la pena mencionar que dos meses antes de la
premiación del concurso, la nueva junta directiva de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos quedó integrada, entre otros profesionales, por Gabriel Largacha,
Jorge Arango Sanín y Carlos Dupuy (Nueva directiva de los arquitectos se nombró
últimamente, 1947), es decir, personas que actuaban de manera simultánea como
participantes y jurados del concurso.
13 Sin embargo, no se puede desconocer que dos años
después de celebrado el concurso, un grupo de casas del barrio Los Alcázares,
cuyo diseño aparecía firmado por los arquitectos Herrera & Nieto Cano,
guardaba bastante similitud con la propuesta merecedora del tercer puesto en la
categoría tipo B (El nuevo barrio Los Alcázares, 1949).
14 La relación de los colombianos con Gropius y
Breuer no fue resultado de coincidir en un mismo lugar. De regreso en Bogotá,
Ortega y Solano mantuvieron una fluida correspondencia con el segundo de ellos,
a quien invitaron al país en 1947. En ese momento Breuer regresaba de
Argentina, en donde había impartido conferencias en la Universidad de Buenos
Aires y acompañado a Eduardo Catalano en el diseño del Parador Ariston, en Mar
del Plata. Los colombianos también intentaron traer de visita a Gropius, pero sus
ocupaciones se lo impidieron. La correspondencia entre Breuer, Ortega y Solano
se puede consultar en el Archivo Digital de Marcel Breuer,
soportado por Syracuse University: http://breuer.syr.edu/
15 Nacido
en New York en 1920, su familia pertenecía a una próspera élite de
comerciantes, algunos de cuyos miembros llegaron a ocupar importantes cargos
políticos y diplomáticos. El propio Jorge fue concejal (1958-1961) y alcalde de
Bogotá (1961-1966).
Referencias
Agotado totalmente el capital para vivienda urbana y
rural (3 de septiembre de 1945). El Tiempo.
Botti, G. (2017). Geographies for
Another History: Mapping the International Education of Architects from
Colombia (1930-1970). Architectural Histories, 5(1), https://doi.org/10.5334/ah.230.
Casa de week end (octubre, 1949). Nuestra Arquitectura, (243), 340-343.
Casas económicas en Bogotá (octubre,
1949). Nuestra Arquitectura, (243), 340-342.
Casas económicas en serie (julio, 1949). Proa,
(25), 21.
Casa en Bogotá (octubre, 1949). Nuestra
Arquitectura, (243), 356-358.
Concurso para vivienda económica en Bogotá (marzo, 1947).
Proa, (6), 25-26.
Dávila, J. (2000). Planificación y política en Bogotá:
la vida de Jorge Gaitán Cortés. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(1957). Resumen del censo de edificios y viviendas de 1951.
Dane.
Edificio de departamentos en Bogotá, Colombia (febrero,
1949). Nuestra Arquitectura, (235), 76-78.
El nuevo barrio Los Alcázares (octubre, 1949). Proa,
(28), 12.
Galindo Díaz, J., Escorcia Oyola, O. y Sumozas, R.
(2022). El uso de la técnica del hormigón al vacío en los comienzos de la
construcción industrializada en Colombia (1950-1955). Informes de la
Construcción, (567), https://doi.org/10.3989/ic.91691.
Garcés Navas, J.V. (agosto, 1946). La
crisis de las habitaciones en Colombia. Proa, (1), 13-14.
Gómez Porter, P. (2023). Primeros
multifamiliares modernos mexicanos. Vivienda para trabajadores públicos durante
la segunda mitad del siglo XX. Limaq, (11), 15-40.
Goossens, M. (2014). Jorge Gaitán Cortés
y la introducción del urbanismo moderno en Colombia. Dearq, 1(14), 210-223.
https://doi.org/10.18389/dearq14.2014.18.
Historic Landmark Comission (2019). Demolition
and Relocation Permits. HDP-2019-0640. www.services.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=332841
Instituto de Crédito Territorial (1995). Medio siglo
de vivienda social en Colombia. 1939-1989. Ministerio de Desarrollo
Económico, Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -
INURBE.
Jaimes Botía, S. (2008). Concurso de viviendas económicas
para empleados: un proyecto moderno en Colombia. Revista M, 5(2),
82-97.
La Ciudad del Empleado en Bogotá (mayo,
1947). Proa, (7), 7-11.
Las unidades vecinales del
Instituto de Crédito Territorial (noviembre de 1949). Proa, (30), 8-25.
Llanos Chaparro, I. (2016). Casas Obregón &
Valenzuela años 50: contribución a la formación de una tipología. [Tesis
doctoral, Universidad Politécnica de Catalunya] https://www.tdx.cat/handle/10803/387440
Meza Suinaga, B. (2022). Planes y
proyectos de vivienda obrera en Venezuela y su difusión mediante exposiciones e
impresos oficiales (1951-1957). Registros. Revista de Investigación
Histórica, 18(1), 23-42.
https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/542 2.
Nueva directiva de los arquitectos se nombró últimamente
(15 de marzo de1947). El Tiempo.
Ortega Abondano, A. (marzo, 1948).
Función social de la arquitectura. Proa, (10), 6-8.
Palacio Rudas, A., Santos Rubio, E.,
Abrisqueta, F., Socarrás, F., Botero, G. y Bernal Salamanca, R. (1946). Las
condiciones económico-sociales y el costo de la vida de la clase media en
Bogotá. Contraloría General de la República y Dirección Nacional de
Estadística.
Ramírez Nieto, J. (2019). Instituto de Crédito
Territorial. Credencial Historia, (349), www.banrepcultural.org (Consultado el 13 de marzo de 2022).
Resultados del concurso de vivienda económica (mayo de
1947). Proa, (7), 12-18.
Roa, M. M. (2018). La transformación de la casa en serie
financiada por el Estado en Bogotá (1938-1958). Agentes, proyectos y
resultados. Registros. Revista De Investigación Histórica, 14(1),
94–125. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/219
Sánchez Holguín, V. (2018). Colombia’s
History of Modern Architecture revisited Through the Housing Agency Instituto
de Crédito Terriorial: 1939-1965. [Tesis doctoral, Universidad de
Texas]. http://hdl.handle.net/2152/68902
Sociedad Colombiana de Arquitectos (septiembre, 1946).
Reglamentación para los concursos arquitectónicos. Proa, (2), 38-39.
Uribe González, M. (Ed.) (2015). Concursos de
arquitectura en Colombia. Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Vega, L. (2012). Tallar el vacío. La actividad como
origen. La técnica como medio. El espacio como fin. 7 casas en Bogotá. Álvaro
Ortega – Gabriel Solano. mayo, 1947– 1951. [Tesis de Maestría en
Arquitectura, no publicada] Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Vélez, A. (1952). El problema de la
vivienda en Bogotá y las entidades encargadas de solucionarlo.
Mecanoescrito, Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (AHUN),
Fondo CINVA (FC), caja 64.
Wills, A. y Maldonado, G. (1946).
Cartilla de construcciones rurales. Instituto de Crédito Territorial.
Jorge Galindo Díaz
Arquitecto,
Doctor en Arquitectura. Profesor Titular, Escuela de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Calle 69 No. 10 - 75,
Manizales, Colombia.
jagalindod@unal.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-8407-8347