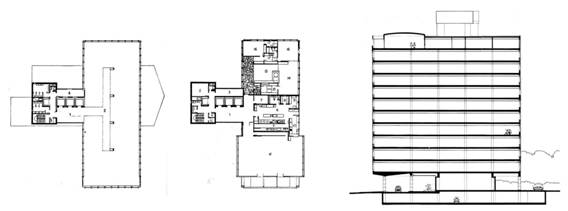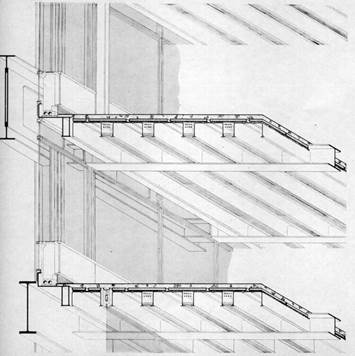Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20
(1) enero-junio 2024: 99-113
ark:/s22508112/mbq3dhnvo
La imagen del
desarrollo en las sedes administrativas de industrias estatales. Los casos de Colombia, Argentina y Brasil
The
Image of Development in the Administrative Headquarters of State Industries. Colombia,
Argentina and Brazil as case studies
Camila Costa
Instituto de Teoría e Historia
Urbano-Arquitectónica (INTHUAR), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina
Resumen
La promoción de
la industria en ramas básicas (petróleo, acero, celulosa, entre otros) fue una
de las premisas en las que coincidieron los gobiernos de los países
latinoamericanos durante las décadas de 1950 y 1970 del siglo XX para
equipararse con las naciones desarrolladas. El estudio selecciona tres obras
estatales que alojan las actividades administrativas de este tipo de industrias
y que son sede de las empresas en ciudades centrales. A través de la revisión
de la literatura, los edificios de Ecopetrol (Colombia, sede Bogotá), SOMISA
(Argentina, sede Buenos Aires), y Petrobras (Brasil, sede Río de Janeiro)
permiten reflexionar sobre las nuevas demandas que el desarrollismo como modelo
político-económico impuso a la disciplina proyectual. Nuevos modos de gestión
de la obra pública como los concursos, la inserción urbana de los
edificio-sede, la construcción industrializada, la promoción del uso de ciertos
materiales, y nuevas formas de proyecto se tensan en la búsqueda de representar
al nuevo “Estado empresario”, representante de naciones que anhelaban ser progresistas,
desarrolladas y autosuficientes. Permite a su vez indagar en las
coincidencias y divergencias, formales y materiales, de la tipología
arquitectónica de edificio en altura dentro del periodo de estudio, así como
ilustrar la manera en que la modernidad se estaba estableciendo en el
continente.
Palabras clave: arquitectura,
Estado, concursos, industrialización
Abstract
Promoting
industry in basic sectors (such as oil, steel, cellulose, among others) was one
of the premises on which the governments of Latin American countries agreed
during the decades of the 1950s and 1970s of the 20th century to
catch up with developed nations. The study selects three state-owned buildings
that house the administrative activities of these types of industries and serve
as headquarters for the companies in central cities. Through the review of
literature, the buildings of Ecopetrol (Colombia, headquartered in Bogotá),
SOMISA (Argentina, headquartered in Buenos Aires), and Petrobras (Brazil,
headquartered in Rio de Janeiro) allow for reflection on the new demands that
developmentalism as a political-economic model imposed on the design discipline.
New modes of public work management such as competitions, the urban integration
of headquarters buildings, industrialized construction, the promotion of
certain materials, and new project forms are strained in the search to
represent the new "business State", representative of nations that
longed to be progressive, developed, and self-sufficient. It also allows for an
investigation into the similarities and divergences, both formal and material,
of the architectural typology of high-rise buildings within the study period,
as well as illustrating how modernity was being established on the continent.
Keywords:
architecture, State, competitions, industrialization
Introducción
Entre las décadas de 1950 y 1970
del siglo XX, en un marco de inestabilidad política, los países
latinoamericanos recibieron, por parte de organismos internacionales como por
ejemplo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),1 premisas
y condiciones que se proponían equipararlos con las naciones desarrolladas.
Estos mandatos adquirieron diferente peso y características en cada región
latinoamericana, en un periodo histórico donde se sucedieron simultáneamente
gobiernos democráticos y de facto, muchas veces en contextos de
violencia. Sin embargo, dichas condiciones de producción dieron lugar a un
despliegue importante de obras estatales de arquitectura e infraestructura para
el desarrollo que se materializó en cada país con mayor o menor grado de
coincidencia en los programas y los medios constructivos (Müller et al, 2018).
Desde equipamiento productivo hasta plantas fabriles e infraestructura de
transporte, son temas constructivos vinculados estrechamente al proceso de
industrialización que se estaba llevado adelante por esos años y de los cuales
empezaban a participar activamente los arquitectos (Costa, 2023).
Ciertos programas de arquitectura
e ingeniería pasaron a tener mayor relevancia en países latinoamericanos a
diferencia de épocas anteriores. Centrales hidroeléctricas y nucleares, sedes
de empresas estatales, aeropuertos, estaciones de ómnibus entre otras
construcciones, eran ya conocidas en estas latitudes (en algunos casos) pero
por estos años adquieren una escala mayor, y aumenta la cantidad de obras
construidas, que a su vez se caracterizaron por la utilización de tecnologías y
materiales particulares.
Si bien el desarrollismo como
modelo teórico orientador de las políticas implementadas, tuvo diversos
orígenes tanto en Latinoamérica como al interior de cada una de las naciones
(García Bossio, 2014), una de las premisas “para alcanzar el desarrollo” era
lograr la autosuficiencia energética e impulsar la industria base (es decir el
petróleo, el papel, el acero, entre otros). Por lo cual las formas de
intervención del Estado, que hasta ese momento se habían orientado a una
decidida asistencia social, mudaron a una planificación económica realizada en
función del crecimiento y desarrollo de la industria. En este sentido se
promovió la radicación de capitales extranjeros a través de políticas públicas2
y se crearon empresas (estatales y mixtas) que fueron vinculadas a las ramas de
la petroquímica, la metalurgia y el papel, entre otras. En Argentina
particularmente, entre 1959 y 1962 se privatizaron numerosas empresas del
Estado, pero esto no significó un retiro del Estado en esas áreas, ya que, en
muchos casos, los capitales extranjeros no alcanzaron a cubrir las demandas y
aquél tuvo que asociarse con el sector privado para sostener el funcionamiento
de muchas de ellas (Belini y Rougier, 2008).
En algunos casos la gestión de
dichas empresas requirió de edificios sede que alojaran las funciones
administrativas en los núcleos urbanos y representaran el progreso de lo que
los autores dieron en llamar el nuevo “Estado empresario”. Mientras en las grandes
ciudades del mundo surgían rascacielos que simbolizaban el poder económico de
las compañías (Villate, 2008), en Latinoamérica, el fenómeno de los nuevos
cordones industriales y la implantación de grandes complejos fabriles como es
el caso de ALUAR (Aluminio Argentina) en Puerto Madryn, la refinería Pasqualini
(Canoas, Brasil) o la planta de Papel Prensa SA en San Pedro (Buenos Aires,
Argentina) tuvo su correlato en el centro de las capitales con la creación de
edificios que replicaban el protagonismo de dichas plantas fabriles en la
periferia (Liernur, 2001). Qué características adoptó esta presencia en los
entornos urbanos de las ciudades capitales y cómo se materializó dicha imagen
empresarial se intentará precisar al final del artículo.
Desde fines del siglo XIX la
tipología de edificio en torre o rascacielos se desarrolló en Estados Unidos
con numerosos ejemplos que sirvieron de modelo a los arquitectos
latinoamericanos. Si bien en sus inicios fue una tipología resistida, en
general por motivos estéticos (Malecki y Bonicatto, 2023), los profesionales
que aceptaron la tendencia tuvieron tempranos vínculos con este país. Edificios
como la torre Metropolitan Life Insurance (1909, Napoleon Le Brun), el Chrysler
Building (1928, William Van alen) o el Empire State (1930, Shreve, Lamb y
Harmon), ofrecieron aspectos innovadores como la esbeltez, los remates
análogos, y cerramientos rígidos con muros pantalla, respectivamente (Villate,
2008). Tanto si se refiere a cuestiones tecnológicas como de imagen, la
exploración de la materialización de edificios en altura no escapa al ambiente
latinoamericano.
Este estudio selecciona tres
obras que alojan las funciones administrativas de las industrias promovidas por
esos años y que son sede de empresas en ciudades centrales. Los casos elegidos
son los edificios de Ecopetrol (Colombia, sede Bogotá), SOMISA (Argentina, sede
Buenos Aires), y Petrobras (Brasil, sede Río de Janeiro). Todos proyectados por
reconocidos estudios de arquitectura de la época y en el caso de los últimos
dos, a través de una modalidad con gran impulso en este periodo: los concursos
públicos.
Mediante la revisión de la
literatura (historia de la arquitectura e historia económica), los casos de
estudio permiten reflexionar sobre las condiciones de producción de la
arquitectura en esos años (contextos políticos turbulentos) así como las
demandas que el desarrollismo impuso a la disciplina de proyecto. Éstas últimas
tuvieron que ver con las nuevas formas de gestión de la obra pública (vínculos
del Estado con oficinas privadas de arquitectura), la inserción de este tipo de
edificios en la escala urbana, la construcción industrializada, la promoción
del uso de ciertos materiales (hormigón armado, aluminio, acero), y las nuevas
formas de proyecto (teoría de los sistemas, brutalismo, etc.) en la
búsqueda de representar naciones que se pretendían progresistas, desarrolladas
y autosuficientes.
Colombia – Edificio Ecopetrol (Bogotá, 1954-1958)
Luego del acontecimiento llamado
“Bogotazo”, ocurrido en 1948, en Colombia se generalizó un estado de tensión
política, social y religiosa, que se agudizó con el intenso traslado de
inmigrantes campesinos hacia las ciudades. Este periodo es denominado “La
Violencia”, justamente por incluir crímenes y persecuciones dentro del contexto
de una guerra civil no declarada. Con poseterioridad a estos hechos, la
economía de Colombia, basada principalmente en la exportación de café, comenzó
a virar sus recursos al financiamiento de ciertos sectores industriales
(vinculados a la producción de base) y los gobiernos democráticos recibieron
fuertes presiones de la Asociación Nacional de Industrias para sostener el
proteccionismo de dichos sectores (Sáenz Rovner, 2002). Una de las empresas
creadas por el Estado en esta fase es la compañía mixta Ecopetrol, fundada en
1951 luego de la reversión de la Concesión de Mares.3
El edificio para la empresa
colombiana de petróleos es una obra del estudio de arquitectura Camilo Cuéllar,
Gabriel Serrano y José Gómez, quiénes también diseñaron la planta de
producción. El equipo comenzó a trabajar en los años 30 con Serrano a la cabeza
de los proyectos, Gómez dirigiendo los aspectos constructivos y Cuellar
encargado de la administración (Giovannardi y Parma, 2019). A este grupo
exitoso, se le suma el ingeniero italiano Doménico Parma con el desarrollo del
sistema “reticular celulado”, y así se posicionan como el estudio más solícito
de los años 50 y 60 en Colombia, con hasta 50 obras en simultáneo.
El edificio de Ecopetrol está
localizado en el centro de la ciudad, y es uno de los primeros edificios en
adoptar la tipología exenta, sobresaliendo en la homogeneidad del barrio de
construcciones bajas entre medianeras de principios del siglo XX. El estudio de
arquitectura era reconocido por su habilidad para resolver situaciones urbanas
novedosas (Téllez, 2018). Al día de hoy las parcelas aledañas también están
ocupadas por edificios exentos, formando un eje de edificios en altura que se
contrapone al tejido bajo preexistente y revelando que la obra para Ecopetrol
inició una tendencia en esa parte de ciudad.
El edificio también se destacó
por ser uno de los primeros proyectos de esta índole en implantarse en medio de
zonas verdes, dado que, del otro lado, la trama se integra con el parque
nacional “Enrique Olaya Herrera”, generando para ese entonces una innovadora
concepción del espacio público.
El programa consistió en 12188 m2
distribuidos en 13 pisos y subsuelo para 45 autos, subestación de energía,
tanque y equipos. En la planta baja se ubicaba el ingreso del público y el
banco; hasta el piso 11 se desarrollaban las oficinas; y en los dos últimos
pisos se localizaron la cafetería y departamentos para visitantes.
El edificio está compuesto por
dos cuerpos formando una “T”, con un cuerpo central que aloja el núcleo
circulatorio vertical. Su estructura de hormigón armado fue requerida como
condición por la firma y resultó muy avanzada para la época. La misma está conformada
por cuatro pilares centrales, elaborados en el sistema reticular celulado y
sostenidos a lo largo de todos los bordes externos por gruesos y esbeltos
pilares colocados en la fachada. Dicho sistema (RET-CEL), inventado y patentado
por Parma, consistía en un piso de células prefabricadas de hormigón, huecas y
cuadradas, espaciadas a 10 cm entre sí para crear vigas armadas entre ellas
(Vargas 2012, citado en Villate, 2018). Para difundir su uso, el ingeniero
elabora un manual, en el que se explica el sistema de análisis y cálculo
“alcanzando una aproximación razonable y controlada” (Parma, citado en
Giovannardi y Parma, 2019).
El afamado sistema dio lugar a
una tipología de fachada estructura o tipología de tubo (Villate, 2018) que da
libertad a las resoluciones de planta (Figura 1). A su vez, la obra adquirió
reconocimiento por un estudiado uso del color en las superficies exteriores,
así como una interesante configuración de volúmenes en el remate superior (Cruz
y Pulgarín, 2017).
Si bien en 1962, en la
adjudicación del Primer Premio Nacional de Arquitectura, se ponderó la
originalidad de la obra, Tellez Castañeda (1999) explica que “su mérito, como
el de la casi totalidad de las obras importantes de arquitectura en el siglo XX
en Colombia, estriba en ser una inspirada adaptación colombiana de las ideas
surgidas en otras latitudes”. En este caso el edificio Lever House, en Nueva
York, de la firma Skidmore, Owings & Merrill, (1949-51), ejerció una
especial influencia, y de ahí surge el diseño de un acceso principal en primer
piso enmarcado por un vacío con pilotes aislados, el cual es uno de sus rasgos
más notables. (Figuras 2 y 3).
Según Murcia (2015), la
arquitectura moderna en Colombia tuvo un fuerte desarrollo entre 1945 y 1960,
paradójicamente cuando asistía al mencionado clima de violencia e intolerancia
dentro de un gobierno conservador y reaccionario. A su vez, Arango (1990)
plantea que a finales de los años 50 del siglo XX se perfilaron dos corrientes
arquitectónicas antagónicas: la primera enfrentaba los grandes retos de la
tecnología (vivienda en altura y sistemas constructivos prefabricados y
económicos). En ella los aspectos formales quedaban supeditados a la eficiencia
y, según la autora, era la arquitectura de las grandes empresas y organismos
oficiales. La segunda, autodenominada “topológica” u “organicista”, propendía
por una arquitectura basada en una tecnología realista y accesible que
utilizara procedimientos artesanales de la construcción tradicional,
adecuándose al terreno y al clima y reivindicando los aspectos estéticos y
formales (por ejemplo, el uso del ladrillo). La autora plantea que hacia 1960
estas posturas se imbricaron e influenciaron mutuamente, por lo que no sería
prudente encuadrar al edificio de Ecopetrol en alguna de estas corrientes, dado
que su tecnología fue de avanzada para la época, pero su implantación promovió
el desarrollo del entorno natural con el cual limita actualmente. El edificio
fue declarado monumento nacional en 1995 y bien de interés cultural en 2005.
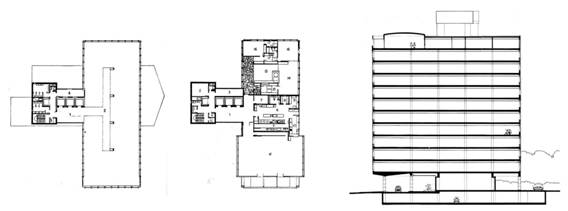
Figura 1. Edificio Ecopetrol. Plantas y corte longitudinal.
Archivo fotográfico Cuellar Serrano y Gómez, citado en Ecopetrol “Contrato de
consultoría NO. 3013660. Formulación y adopción del plan parcial de renovación
urbana del centro empresarial ECOPETROL (CEE)

Figura 2. Edificio
Ecopetrol. Vista a escala peatonal. Sitio CUSEGO. Recuperado de: https://www.cusego.co/1950-a-1970

Figura 3. Edificio Ecopetrol. Vista de la fachada posterior.
Google Earth © 2024 (Fecha de la imagen: 06/2023)
Argentina – Edificio SOMISA (Buenos Aires, 1966-1977)
La situación económica y política
argentina que acompañó este periodo fue intermitente: con momentos de avance
económico y de retroceso, con gobiernos democráticos y gobiernos militares, a
veces cargados de violencia. Las premisas económicas adoptadas a principios de
los años 30 del siglo XX referidas a la industrialización por sustitución de
importaciones, se potenciaron en la década del 50 dando un nuevo giro a ese
proceso y promoviendo la industria pesada. Sector que no llegó a desarrollarse
del todo pues nunca dejó de depender de inversiones, insumos y tecnologías
extranjeras (Fanjzylber, 1983; Ferrer y Rougier, 2010). Pero que, como indica
Liernur (2015), colocó a la arquitectura frente a nuevas condiciones de
modernización (nuevos procesos productivos, medios de transporte, materiales y
burocratización).
La empresa SOMISA (Sociedad Mixta
Siderúrgica Argentina) se creó en 1947 pero su planta de fabricación recién fue
construida en 1960. A mediados de esa década fue requerida su sede social en
Capital Federal y para ello se llamó a concurso público. Dos premisas del
concurso lanzado en 1966 eran que el edificio tuviera carácter de símbolo y que
fuera construido enteramente en acero (Schere, 2008). El ganador del concurso
fue el estudio de arquitectura de Mario Roberto Álvarez (MRA) que desarrolló un
edificio con 8 subsuelos, planta baja, 13 pisos y helipuerto en la azotea.
Un terreno en esquina fue el
elegido para alojar la sede empresarial. En lo que refiere a su implantación,
Waisman hablaba de las condiciones de la “obra en el entorno”, y cómo su
impacto urbano dependía de varios factores (escala y frecuencia de aparición).
Para el caso de SOMISA y otros edificios de MRA, la autora reconocía que aún se
mantenían al límite de “destrozar” (sic) los tejidos urbanos, logrando “aportar
orden, limpieza y claridad al perfil ciudadano” (Waisman, 1974, p. 39).
Estructuralmente la parte
enterrada del edificio es de hormigón armado, mientras el resto se resuelve con
elementos metálicos prefabricados y montados en seco. El entramado de perfiles
se apoya en cuatro columnas de acero y en dos núcleos circulatorios verticales.
Vigas de 19 m con voladizos de 8 m, se ubican a 60 cm por fuera de la piel de
vidrio y cada dos niveles, resultando en uno de los elementos más
sobresalientes de la fachada. Mientras que la envolvente exterior son termopaneles
dobles con cámara de aire y perfiles de acero. En la construcción prevalece el
uso del mismo material fabricado por la firma: el acero (Figuras 4 y 5).
Una vez construido, la obra se
convirtió en la primera de este tipo en el país y la primera en el mundo
enteramente soldada. Waisman planteaba que “Somisa está tan alejado de la
tecnología constructiva corriente que requirió de sus proyectistas un total cambio
de mentalidad” (1974, p. 39). En este sentido, los autores lo pensaron como un
inmenso mecano cuyas partes llegaban a la obra ya listas para
ensamblarse, y con tolerancias mínimas de desajuste entre ellas (Figura 6).
En términos compositivos, la
pretendida innovación tecnológica esconde aspectos que remiten a la
arquitectura de la primera mitad del siglo. Plotquin (2013) señala una
composición basada en ejes radiales, es decir, la monumentalidad implicada en
la axialidad de los ingresos y las simetrías encastradas de los palieres y
salones son elementos que contrastan con la intencionada imagen tecnológica.
Espacios modulados y homogéneos surgidos de la teoría de los sistemas y,
una
semántica en torno al propósito de la sede prima(ron) sobre cualquier lógica
tectónica o arquitectónica, tecnológica, sistémica y eficientista: el consumo y
la provocación publicitaria al producto. La torre de la siderurgia, se expresa
con los productos de la propia industria. (Plotquin, 2013, p. 120)
La subordinación del racionalismo
compositivo y estructural del edificio al simbolismo de la imagen final también
fue mencionada por Liernur (2001).
En términos de ejercicio
proyectual, según Waisman la actuación del estudio de MRA es totalizadora, pues
no se queda en el diseño de los espacios, sino que pasa a las estructuras y a
la ejecución, entre otros ítems del proceso que involucra la concreción de un
edificio. Ejemplo de ello es el diseño de los tableros de electricidad del
edificio, inaccesibles al público y sin embargo elaborados como piezas de arte.
Para la autora, MRA era un arquitecto clásico (en la búsqueda de valores
universales para la arquitectura) pero su racionalidad no se aferraba a
tipologías cristalizadas, sino que se apoyaba en una metodología de trabajo que
tiene que ver con la búsqueda de nuevas soluciones (1974). En cambio, para
Shmidt “aquí su concepción perretiana lo llevó a mantener un diseño
estructural de gran exhibicionismo, pero proyectado como si fuera de Hº Aº,
desaprovechando las capacidades del acero” (2018, p. 166), lo cual pone de
manifiesto un vínculo determinado entre las condiciones impuestas por nuevos
materiales, los requerimientos estéticos del nuevo “Estado empresario” y las
soluciones funcionales.

Figura 4. Edificio SOMISA, vista exterior. Archivo MRA+A
(Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de: https://www.mraya.com.ar/

Figura 5. Edificio SOMISA, vista de esquina. Archivo MRA+A
(Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de: https://www.mraya.com.ar
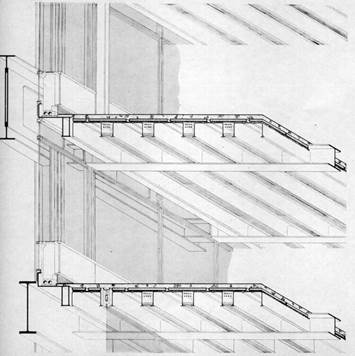
Figura 6. Edificio SOMISA, detalle del sistema estructural.
Archivo MRA+A (Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de:
https://www.archdaily.cl/cl/988620/clasicos-de-arquitectura-edificio-somisa-mario-roberto-alvarez-y-asociados.
Brasil – Edificio PETROBRAS (Río de Janeiro, 1969-1972)
En lo que refiere a la
consecución del desarrollo el mandatario brasileño “Juscelino Kubitschek
(1956-1961) sostenía que su objetivo era la expansión, el fomento y la
instalación de las industrias que Brasil necesitaba para su total y verdadera
liberación económica” (García Bossio, 2014, p. 15). En este sentido, tal meta
se conseguía mediante el crecimiento económico sostenido a partir de la
industrialización de las otrora economías agroexportadoras. Y en sintonía con
su contemporáneo mandatario argentino (Arturo Frondizi 1958-1962), lo que había
que promover era la industria pesada, basada entre otras cosas, en el petróleo.
En la perspectiva de
autosuficiencia (energética en este caso) entra en juego la extracción de
hidrocarburos y la empresa mixta, con mayoría estatal, encargada de la tarea se
fundó en 1953 con el nombre de Petrobras. Si bien hubo una disputa previa (Oba,
2019) por localizar el edifico sede en Salvador de Bahía (único productor
efectivo de petróleo) finalmente, la ubicación elegida fue Río de Janeiro
El proyecto fue resultado de un
concurso nacional realizado a través del Instituto de Arquitectos del Brasil
(IAB) y en el que el arquitecto Joao Batista Vilanova Artigas fue parte del
jurado a pesar de estar perseguido por el gobierno militar (Oba, 2019). El
proyecto ganador es de los arquitectos Roberto Gandolfi, José H. Sanchotene,
Abraao Assad y Luis Fortes Netto. La empresa constructora Odebretch llevó
adelante la obra. Una compañía nacional que creció fuertemente (junto con
otras) de la mano del golpe militar de 1964 (Campos, 2015), en un clima de
extremo proteccionismo a las empresas nacionales.4
Luego de una mudanza en el sitio
de implantación, se decide construir el edificio en el cuadrante sudeste de la
explanada de Santo Antonio. Esta explanada fue creada luego de la demolición
del morro homónimo y en la concepción urbanística de que allí se proyectara un
área abierta, con edificios exentos y superficies ajardinadas de uso público,
siguiendo el modelo moderno de Brasília (Oba, 2019). Al cambiar la ubicación a
un predio más amplio el volumen del proyecto se modificó, resultando en una
base cuadrada de 75 metros de lado y no rectangular como era originalmente. Sin
embargo, la empresa solicitó al equipo de proyecto que continuaran liberando el
25 % del terreno (para futuras construcciones) lo que en palabras de Assad
(2017, citado en Oba, 2019) complicó mucho el proyecto.
El programa es un edificio de
oficinas alojadas en 26 pisos y tres subsuelos, cuya estructura principal son
pilares huecos con base de metal. La forma resultante es un prisma robusto que
se diferencia del estereotipo de rascacielos espejado, en tanto la estrategia
adoptada por los arquitectos fue proporcionar mayor área de oficinas por piso y
reducir la longitud de la circulación vertical, que se concentró en un único
núcleo central.
Como debía proyectarse en etapas,
el equipo decide aligerar el volumen a través de sustracciones alternadas cada
cuatro niveles para compensar el vacío que se dejaba en los últimos pisos (a
completar en las etapas finales). Tanto Gandolfi como Netto participaron del
concurso de Peugeot (1962) y, aparentemente, de allí habría surgido la idea de
caja “calada”. La sucesión intercalada de plantas en “H” y en “Cruz” da lugar a
la alternancia en la sustracción del volumen para los jardines (Gandolfi 2017,
citado en Oba, 2019). Estos espacios fueron aprovechados como áreas de jardín
proyectadas por el paisajista Roberto Burle Marx. A su vez, los vacíos
proporcionan iluminación y ventilación naturales para el centro del edificio,
que combinado con la adopción de parasoles de aluminio en las fachadas
colaboran al confort térmico interno. La “tropicalización” de la arquitectura
moderna de la que habla Liernur (2004) se materializó en la segunda piel de los
edificios, lo que permitió espacios intermedios de climatización. A su vez, la
aparición de esta segunda piel presentó un recurso de monumentalidad que, para
el autor, ya había sido advertido por Le Corbusier y celebrado por Giedion. En
este sentido, el uso de pilotis, terrazas-jardín y planta y fachada
libres, como principios básicos del movimiento moderno, se pueden identificar
elaborados a gran escala en este edificio (Figuras 7 y 8).
En términos constructivos, para
los medios de comunicación de la época la obra fue pretenciosa (Oba, 2019). En
numerosas publicaciones se describían los números alcanzados. Para su
estructura se utilizaron 32000 m3 de concreto y 3000 t de acero.
También requirió de 11 km de conductos eléctricos y 1000 t de acero galvanizado
para construir los conductos de aire acondicionado. Una de las premisas del
concurso era optimizar la circulación de los empleados. En este sentido, el
sistema de elevadores sociales se ejecutó para transportar en un solo viaje 500
personas y alcanza con 8 viajes a capacidad completa para conducir la totalidad
de los empleados a sus puestos de trabajo. Por último, el edificio contiene
27000 m2 de superficie vidriada. Los valores expresados dan cuenta
de un salto cuantitativo en los recursos destinados a la obra estatal, así como
en la concepción de la imagen de empresa eficiente (Figura 9).

Figura 7. Edificio Petrobras, vista del volumen y sus
sustracciones a escala peatón. Camila Costa (2014).

Figura 8. Edificio Petrobras. Perspectiva que muestra la
parte superior desocupada, de acuerdo con las condiciones de etapabilidad del
concurso (Braga Pacheco, 2010).

Figura 9. Edificio Petrobras. Etapa de construcción entre
1969 y 1972. Créditos: Facundo Nonato. Banco de imágenes de Petrobras, 2017.
A la manera de lo acontecido
en Colombia, la historiografía brasileña estableció dos escolas dentro
de la arquitectura nacional: la primera se reconocería en las obras de Niemeyer
y Costa, mientras que en la segunda el trabajo se ha caracterizado por la
confección de texturas rugosas, una actitud brutalista y marcados impulsos
minimalistas, dando al mismo tiempo primacía a las estructuras de hormigón
armado, con terminaciones de encofrados de madera (Comas, 2015).
Particularmente, Gutiérrez (1997) se refiere a este edificio como un
“formalismo absurdo y grandilocuente”, asumiendo derroches monetarios en su
construcción. Para el autor las obras brutalistas (si presumimos que este
edificio se encuadra en esa corriente), le parecen de escala exagerada, justamente
para los recursos materiales del país. Bullrich (1969), en cambio, rescata la
audacia estructural y el alejamiento de planteos cartesianos en la arquitectura
brasileña que tomó impulso a partir del fenómeno urbanístico y arquitectónico
de Brasilia. Con la perspectiva que ofrece otra distancia histórica, Drago
(2023) plantea que la generación de arquitectos que llevó adelante el edificio
de Petrobras, y que han asumido una metodología interdisciplinar de abordaje
del proyecto, eran bien conscientes de las capacidades técnicas para conseguir
efectos plásticos y a su vez, se aprovechaban (justificando su postura) de la
disputa disciplinar de la generación anterior (Rio vs. Sao Paulo) y de los
grandes emprendimientos como Brasilia.
La modernización desarrollista
En contextos políticos de
inestabilidad constitucional, la apuesta al Estado como el encargado del
progreso de la nación fue un factor común en los tres casos estudiados. Si bien
el Estado hizo partícipes a los actores privados, nunca dejó de lado su rol
administrador y encaró decididamente un camino de progreso nacional de la mano
de la industria. El énfasis desarrollista puesto en las ramas industriales
pesadas, diseminó plantas fabriles y yacimientos petrolíferos en las periferias
industriales de las grandes ciudades latinoamericanas, y a su vez quiso
replicar dicha imagen en las áreas urbanas, a través de las sedes
administrativas de esas empresas.
Los sitos elegidos para la
implantación de los edificios sede no fueron ingenuos: espacios de fuelle entre
la trama urbana tradicional y nuevos espacios públicos, esquinas visibles y
explanadas monumentales les confirieron a las obras estudiadas un rol protagonista
en el espacio circundante que persiste al día de hoy. En términos de partido,
las oficinas de Ecopetrol retomaron las influencias norteamericanas proponiendo
una nueva relación del edificio con su espacio público circundante y orientando
en esa dirección el desarrollo de las parcelas adyacentes. La relación con el
entorno se exploró de manera innovadora en el caso de Petrobras mediante los
jardines colgantes que habilitaron una permeabilidad interior-exterior no
concebida hasta el momento. Mientras que en la obra de SOMISA, dicha relación
fue y es, como indicó Waisman (1974), de sobrio respeto dado que el ingreso a
nivel peatón continúa la línea de la calle.
Bajo la perspectiva de Gutiérrez
(1997, p. 624), las arquitecturas resultantes (refiriéndose a las sedes de
grandes empresas) “expresan en mayor o menor grado la adscripción a
preocupaciones formales, funcionales y expresivas cuyos parámetros son externos
al propio programa y circunstancia”, entendiendo que esos parámetros eran
foráneos. A su vez, este tipo de obras expresaron preocupaciones de un debate
más amplio que superaba a la arquitectura de cada país y formó parte de la
disciplina en sí misma: experimentaciones estructurales, control del clima,
programas complejos, así como la búsqueda de identidad en arquitectura, entre
otras exploraciones que se replican en los casos de estudio. En línea con lo
que plantearon las diferentes tradiciones surgidas en cada país, las visiones
de lo que el desarrollismo significaba fueron fuertemente debatidas en el seno
de la disciplina arquitectónica. Sin embargo, como explica Bergdoll, todas
encararon un sentido de la experimentación “que se proyectaba al futuro y no solo
a construir el presente” (2015, p. 23), es decir que las tentativas en
arquitectura acompañaron el progresismo en la experimentación política y
económica de los países latinoamericanos. En este sentido, los concursos
públicos fueron un gran promotor de nuevas ideas. Dicha modalidad se constituyó
en un renovado espacio de proyectación y habilitó un laboratorio de
experiencias en manos de estudios privados al servicio de la obra estatal.
Materialmente, los casos
abordados presentan algunas diferencias. Mientras el edificio de Ecopetrol se
circunscribe en las experimentaciones con hormigón armado que había promovido
la arquitectura del movimiento moderno, los edificios de SOMISA y Petrobras van
a contramano de esas tendencias internacionales, así como de las
disponibilidades de materiales locales como el acero (que no era fácil de
conseguir a bajo costo en Latinoamérica según Bullrich, 1969). Las resultantes
son volúmenes que van desde lo más macizo (fachada telón) a lo más ligero
(volúmenes sustraídos) a medida que nos acercamos en el tiempo.
Proyectualmente, el edificio de
Ecopetrol no resultó innovador en la distribución funcional dado que se ciñe a
la estructura prefabricada, replicada en todos los pisos. Según la
historiografía SOMISA se encuentra a medio camino entre un partido academicista
y una innovación tecnológica que no termina de explotar, mientras que
Petrobras, perpetúa los principios de la arquitectura moderna, llevándolos a
otra escala, gracias a los recursos materiales y económicos utilizados.
Indagar en las transformaciones,
rechazo o acepciones a un supuesto lenguaje de arquitectura internacional en
América Latina a lo largo de las tres décadas que siguen a la segunda guerra
escapa al propósito de este estudio. Como explica Segre (1999), cada obra y
cada autor están condicionados por factores concretos que validan cada
respuesta. Variables como la disponibilidad de materiales prefabricados y de
tecnologías casi siempre importadas combinados con la factura local dieron
resultado a una modernidad particular. En ese sentido, al comienzo del periodo
Hitchcock (1955) caracterizaba la arquitectura latinoamericana de la inmediata
segunda posguerra como “remota”, pero remota de sí misma, pues, hacia 1955, no
había producido una arquitectura de identidad única. Para Bullrich (1969), en
cambio, la conciencia, por parte de los arquitectos latinoamericanos, de la
dependencia de modelos europeos, es parte del esfuerzo por encontrar esa tan
mentada identidad cultural. Pero, así como la identidad es siempre una
construcción interesada (Junqueira Bastos y Verde Zein, 2010), el “espíritu
nacional” no es una constante histórica sino una variable, depositada en el
individuo, lo que dificulta la tarea de encuadrar cada ejemplo en una tendencia
reconocible. En este caso el individuo es el Estado en su faceta de
administrador de la industria nacional.
La iniciativa estatal (combinada
con inversiones privadas), la adscripción a nuevas tecnologías (ir “más allá”
en las posibilidades del acero, el hormigón y el vidrio), las exploraciones en
torno a la estética del desarrollo, la búsqueda de identidad (pero no de una
identidad universalizable), y una renovada comprensión de las relaciones con el
entorno urbano, son elementos comunes a estos tres ejemplos.
En este sentido, como sostiene
Bergdoll, la arquitectura y la planificación en América Latina dejaron de ser
un tardío reflejo de los modelos europeos y norteamericanos y pasaron a ser
“previsiones de una modernización por venir: lecciones del mundo subdesarrollado”
(2015, p. 16). La modernización que está por venir de la que habla el autor ya
no asocia lo estético al cambio social, sino a las imágenes de progreso y
desarrollo. Aquella se asentó en una matriz conformada por las demandas de
arquitectura e infraestructura a gran escala proveniente de los diferentes
procesos de industrialización de cada país, los recursos disponibles
(materiales producidos e importados), la mano de obra local, pero sobre todo
por el mensaje que se buscaba comunicar con esas obras. Es decir, una imagen
atravesada por diversos intereses: la representación de un Estado fuerte y que
era capaz de administrar sus recursos, el progreso material de una nación; y la
conformación de una arquitectura nacional que al mismo tiempo debía difundirse
internacionalmente. La modernidad emergente no resultó unívoca ni homogénea,
por lo que continuar indagando en la producción arquitectónica vinculada a los
programas que promovió el desarrollismo resulta una tarea intrínseca a la
propia búsqueda de identidad que movilizó el debate disciplinar por aquellos
años.
Notas
1 También de acuerdos bilaterales como la Alianza
para el Progreso o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, u
organismos de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo
Monetario Internacional, entre otros.
2 En el caso de Argentina, entre 1958 y 1963 se llegó
a alcanzar el máximo histórico de inversiones extranjeras: aproximadamente el
23% del total del período entre 1912 a 1975. Las ramas industriales favorecidas
fueron la automotriz, la petrolera, la química, la metalúrgica y de
maquinarias, que aprovecharon las posibilidades que ofrecía un mercado interno
protegido (Luna, 1995). Las industrias a su vez fueron favorecidas por las
leyes Nº 14.780 y 14.781 de Inversiones y Promoción Industrial, cuyo antecedente
fue la Ley 14.122 de 1953 que ofrecía a los inversores extranjeros la
posibilidad de girar un porcentaje de sus beneficios en divisas, dentro del
estricto control de cambios de la época (Schvarzer, 1987).
3 La “Concesión de Mares” fue un permiso de
explotación petrolífera que lleva el nombre del adjudicatario (en su momento
yerno del presidente Reyes). Este tipo de concesiones eran por 30 años y si
bien se había firmado en 1905, idas y vueltas políticas determinaron que la
reversión se fijara en 1951, cuando la explotación de ese territorio pasó a
manos de la compañía mixta Ecopetrol (Tapias Cote, 2012).
4 En 1969 el decreto N°64.345 del presidente Costa e
Silva establecía claramente que solo podría constatarse el servicio de empresas
privadas si no hubiera empresa nacional capaz de llevar adelante la obra. Los
militares desarrollaron un mercado dirigido a los empresarios brasileños
durante la época de expansión de la infraestructura nacional. “El problema es
que junto con la promoción de las empresas brasileiras vino también la
concentración en manos de pocos empresarios, que se hicieron cada vez más poderosos
a partir da dictadura militar” (Rodríguez, 2014, s.p.).
Agradecimientos
Quien escribe quiere agradecer las amables colaboraciones del
arquitecto Jorge Alberto Galindo Díaz de la Universidad Nacional de Colombia, y
de la arquitecta Nuxia Dias Drago de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Referencias
Arango, S. (1990). La experiencia de la
arquitectura colombiana actual frente a la doble crisis del Movimiento Moderno.
En A. Toca Fernández, Nueva arquitectura en América Latina: presente y
futuro (pp. 42-55). G. Gili.
Belini, C., y Rougier, M. (2008). El
Estado Empresario en la industria argentina. Conformación
y crisis. Ediciones Manantial.
Bergdoll, B. (2015). Learning form
Latinamerica: Public space, Housing and Landscape. En P. Del Real, J. F.
Liernur, C. E. Comas, & B. Bergdoll, Latin America in Construction:
Architecture 1955-1980 (pp. 16-39). MOMA.
Braga Pacheco, P.C (2010) A arquitetura do
grupo do Paraná 1957-1980. [Tese de Doutorado]. Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de pesquisa e pós-graduação
em arquitetura – PROPAR.
Bullrich, F. (1969). Nuevos caminos de
la arquitectura latinoamericana. Blume.
Campos, P. (2015). Estranhas
Catedrais: as empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-militar. Faperj/Eduff.
Comas, C. E. (2015). The Poetics of
Dvelopments: Notes on Two Brazilian Schools. En B. Bergdoll, J. F. Liernur, C.
E. Comas, & P. del Real, Latin America in Construction: Architecture
1955-1980 (pp. 40-67). MOMA.
Cruz, J. P., & Pulgarín, Y. (s.f.). Edifcio
Ecopetrol. (Bogotá DC) Recuperado el 15 de septiembre de 2017, de Herencia
Mia: http://herenciamia.org/bogota/items/show/55
Fanjzylber, F. (1983). La
industrialización trunca de América Latina. Nueva Imagen.
Ferrer, A., y Rougier, M. (2010). La
economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI.
Fondo de Cultura Económica.
García Bossio, H. (2014). ¿Qué nos hace
más Nación? Desafíos del desarrollismo
frondicista-frigerista. EdUNLa Cooperativa.
Giovannardi y Parma, 2019. Domenico
Parma ingegnere italiano a Bogotà Vita e opere. Canterano: Aracne
editrice.
Gutiérrez, R. (1997). Arquitectura y
urbanismo en iberoamerica. Ediciones Cátedra.
Hitchcock, H.-R. (1955). Latin American architecture since 1945.
The Museum of Modern Art.
Junqueira Bastos, M. A., e Verde Zein,
R. (2010). Brasil: Arquiteturas após 1950. Perspectiva.
Liernur, F. (2015). Architectures for
Progress: Latin America, 1955-1980. En B. Bergdoll, J. Liernur, C. E. Comas,
& P. del Real, Latin America in Construction: Architecture 1955-1980
(pp. 68-89). MOMA.
Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en
la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad. Fondo Nacional
de las Artes.
Liernur, J. F. (marzo, 2004). Vanguardistas
versus expertos. Block, (6), 18-39.
Luna, F. (1995). Historia de la
Argentina, la propuesta desarrollista. Hyspamérica.
Malecki, S., y Bonicatto, V. (2023).
Discursos sobre construcción en altura en la Argentina, 1910-1940. Estudios
del Hábitat, 21(1), e120.
https://doi.org/10.24215/24226483e120
Müller, L. A., Shmidt, C., y Parera, C.
(2018). Arquitectura, tecnología y proyecto: obras públicas e
infraestructura urbana y territorial en Argentina: 1955-1971. Universidad
Nacional del Litoral. https://www.fadu.unl.edu.ar/pictarquitectura2013/
Murcia, C. N. (2015). Colombia. En B.
Bergdoll, J. F. Liernur, C. E. Comas, & P. del Real, Latin America in
Construction: Architecture 1955-1980 (pp. 172-189).
MOMA.
Oba, M. (2019). Memórias de um território. Ideais de arquitetura e cidade na
construção da esplanada de Santo Antônio. [Tese de Doutorado]. Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Sao Paulo. Area de concentração:
Historia da arquitetura e do urbanismo.
Plotquin, S. (2013). Sistema Brutal: la sede de SOMISA en Buenos Aires (1966-1972). 2das
Jornadas de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad (pp. 118 a
131). Universidad Torcuato Di Tella.
Rodrigues, F. (24 de noviembre de 2014). Relação promíscua entre empreiteiras e governo começou na ditadura
militar. UOL Notícias. Recuperado de
https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2014/11/24/relacao-promiscua-entre-empreiteiras-e-governo-comecou-na-ditadura-militar/
Sáenz Rovner, E. (2002). Colombia, años
50. Industriales, política y diplomacia. Universidad Nacional de Colombia.
Schere, R. (2008). Concursos 1825-2006.
SCA.
Schvarzer, J. (1987). Promoción Industrial
en Argentina. Características, evolución y resultados. . Documentos del
CISEA(90).
Segre, R. (1999). Asimilación y continuidad
del movimiento moderno. En R. Segre, América Latina fin de milenio: raíces y
perspectivas de su arquitectura (pp. 155-192). Arte y Literatura.
Tapias Cote, C. G. (2012). De la concesión
de mares y la tronco hasta Ecopetrol. Credemcial Historia, (266).
Obtenido de Credencial Historia.
Tellez Castañeda, G. (junio, 1999).
Edificio de Ecopetrol en Bogotá: Gabriel Serrano. Revista Credencial,
(114).
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/edificio-de-ecopetrol-en-bogota-gabriel-serrano
Téllez, A. (2018). El edificio de
EcoPetrol. Fotografías, adaptaciones y transformaciones urbana en Bogotá. En H.
Torrent, T. Barría, A. Zumelzu, V. Vázquez, y C. Ilhe, Patrimonio Moderno y
sustentabilidad: de la ciudad al territorio (pp. 145-150). Docomomo.
Villate, C. (2008) Edificios en altura. La carrera
técnica por ganar en el Skyline. El caso colombiano: Dompenico
Parma. Dearquitetcura 03 (12/08), 61-64.
Villate Matiz, C. (2018). Innovations in
the structural systems in tall buildings in Bogotá in the 1960s. Case study:
Bavaria building. En Wouters, Van de Voorde, Bertels et al. (Eds), Building
Knowledge, Constructing Histories, (pp. 1339-1345). Belgium. 6ICCH
Waisman, M. (septiembre, 1974). Mario Roberto Álvarez o el arte de ser simple en un mundo complicado. Summa,
(80/81), 36-42.
Camila Costa
Arquitecta,
Especialista en Docencia Universitaria. Doctora en Arquitectura. Docente e
Investigadora, Instituto de Teoría e Historia Urbano-Arquitectónica (INTHUAR),
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, CP 3000, Santa Fe, Argentina.
ccosta@fadu.unl.edu.ar
https://orcid.org/0000-0001-9288-5923