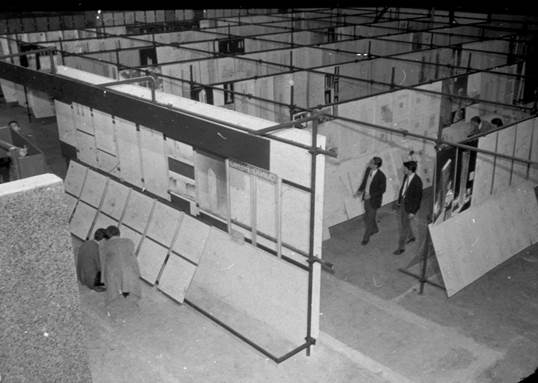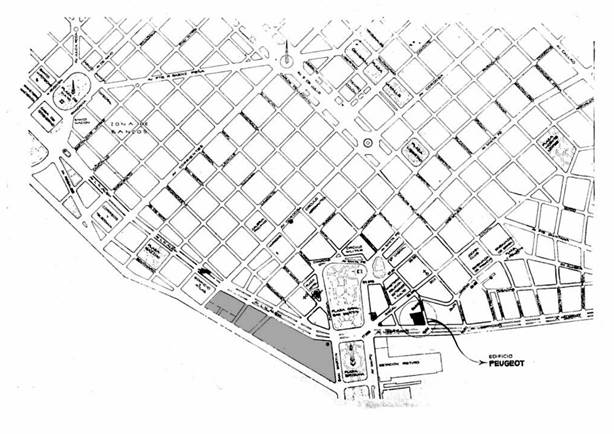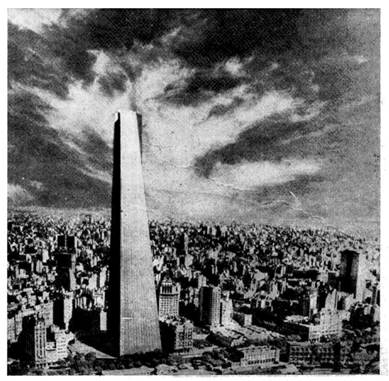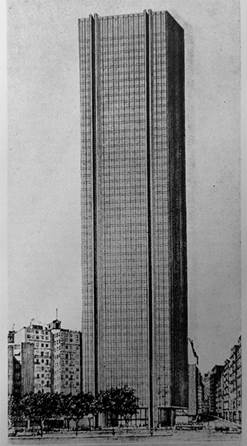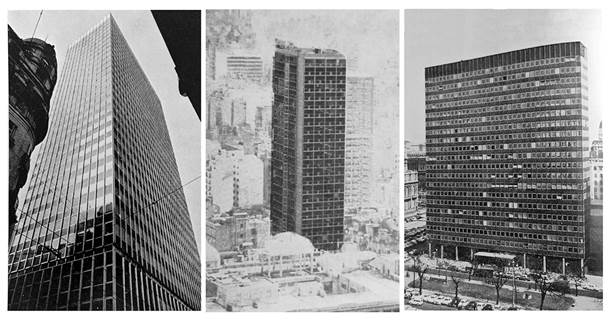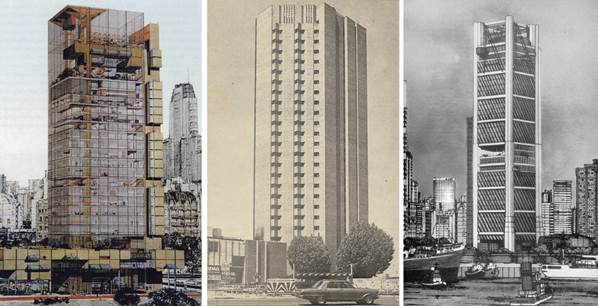Colaboraciones especiales
REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20 (1) enero-junio
2024: 114-132
ark:/s22508112/o8wbiazaf
El Concurso para el
edificio Peugeot (1962): entre el rascacielos y la torre
The
Peugeot Building Competition: Between the Tower and the Skyscraper
Sebastian Malecki
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Virginia Bonicatto
Ana
Brandoni
Instituto de Investigaciones en
Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Resumen
En el presente
artículo nos interesa indagar sobre el Concurso Peugeot de 1962 y su contexto:
¿Qué se buscaba producir con el concurso? ¿Cuáles eran los debates
disciplinares en torno a las edificaciones en altura? ¿Se trataba de una torre
o de un rascacielos? ¿Cómo se situaba respecto a la normativa urbana existente?
¿Por qué se lo llamó Peugeot? El análisis del concurso nos permitirá indagar en
el contexto que atravesaba Argentina en los tempranos sesenta, al tiempo que
avanzar en una serie de discusiones y normativas que en el momento se estaban
dando sobre las construcciones en altura en el país, así como recuperar una
serie de reflexiones que daban cuenta de una serie de transformaciones en torno
a los rascacielos. Así, quisiéramos plantear, a modo de hipótesis, que, en
primer lugar, la elección del nombre Peugeot para el edificio parece haber sido
una estrategia de Richard para consolidar su relación con la automotriz
francesa, que acababa de instalarse en el país; en segundo lugar, que el
concurso se realizó de forma independiente y ajena a las soluciones que la
ciudad de Buenos Aires estaba realizando para la época en relación a su área
terciaria y de rascacielos con el proyecto de Catalinas Norte; en tercer lugar,
que el proyecto ganador, que adoptaba una solución de prisma puro, se acercaba
más a un edificio en torre que a un rascacielos y, por último, que dicha
propuesta, si bien resultaba novedosa en su momento, en poco tiempo se
convirtió en un modelo reproducido. Un modelo que, para una parte de la cultura
arquitectónica de la época, era indicio de la “crisis” del rascacielos.
Palabras clave: concurso
Peugeot, rascacielos, torre, Argentina
Abstract
The
aim of this article is to investigate the 1962 Peugeot Competition and its
context: What was the aim of the competition? What were the disciplinary
debates around high-rise buildings? Was this a tower or a skyscraper? How was
it situated with respect to existing urban regulations? Why was it called
Peugeot? The analysis of the competition will allow us to investigate
Argentina's early sixties context, at the same time we will focus on a series
of discussions and regulations regarding high-rise construction that were
taking place in the country, as well as analyzing a series of ideas that
represented transformations on skyscrapers. Thus, we would like to propose as a
hypothesis, firstly, that the choice of the name Peugeot for the building seems
to have been a strategy by Richard to consolidate his relationship with the
French automaker; secondly, that the competition was carried out independently
to the solutions that the city of Buenos Aires was carrying out at the time in
relation to its tertiary and skyscraper and the Catalinas Norte project;
thirdly, that the winning project, which adopted a pure prism solution, was
closer to a tower than to a skyscraper and, finally, that the proposal,
although innovative at the time, soon became a repeated model. A model that,
for a part of the architectural culture of the time, was an indication of the
“crisis” of the skyscraper.
Keywords:
Peugeot competition, skyscraper, tower, Argentina
I Presentación
En 1962 tuvo lugar el llamado al concurso de anteproyectos más
grande realizado en Argentina. La propuesta partía de un grupo empresarial, la
compañía Foreign Building and Investment Co. presidida por Raimundo
Richard, que había delegado en la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) la
convocatoria internacional al certamen para el diseño del que llamarían
“Edificio Peugeot”. Realizado en el marco del desarrollismo que caracterizó al
gobierno de Arturo Frondizi, el llamado tuvo una recepción sin precedentes, recibiendo
proyectos de todas partes del mundo. Una vez finalizado y anunciado los
ganadores, se hicieron notas en televisión, periódicos y revistas y, además, se
realizó una enorme exposición con una buena cantidad de los trabajos
presentados. En el Boletín de la SCA publicado con motivo del certamen,
se expresaba que:
El deseo de
los inversores franco-suizo-argentinos, agrupados en la Foreing Building and
Investment Company S.A. no fue solamente el de hacer un edificio
monumental, sino que su inquietud llegó más allá: querían que el Edificio
Peugeot fuera un ejemplo como obra de la arquitectura contemporánea.
(Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p. 53)
El tiempo pasó. El edificio nunca llegó a construirse. La
importancia del concurso se diluyó con el paso del tiempo. De los 228 proyectos
presentados, sólo quedaron unas pocas imágenes de aquellos que fueron
difundidos en el Boletín de la SCA y en algunas publicaciones periódicas
del momento. El episodio tampoco ha sido objeto de interés para la
historiografía local o internacional que, cuando lo ha abordado, ha sido de
forma más bien tangencial. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Francisco Liernur
(1980, 1994, 2001) que, entre sus numerosos trabajos que estudian el problema
de las construcciones en altura en Argentina, no avanzó específicamente sobre
el concurso.1
En el presente trabajo nos interesa indagar en el concurso y su
contexto: ¿Qué se buscaba producir con el concurso? ¿Cuáles eran los debates
disciplinares en torno a las edificaciones en altura? ¿Se trataba de una torre
o de un rascacielos? ¿Cómo se situaba respecto a la normativa urbana existente?
¿Por qué se lo llamó Peugeot? Habría que precisar que la poca
información disponible limita las posibilidades de análisis. Por caso, no queda
clara la relación entre la entidad promotora del concurso y la empresa Peugeot.
Pero tampoco se conocen los nombres de los proyectistas de muchas de las
propuestas. De todas maneras, el concurso nos permite, por un lado, indagar en
el contexto específico que atravesaba Argentina en los tempranos sesenta, al
tiempo que avanzar en una serie de discusiones y normativas que en el momento
se estaban dando sobre las construcciones en altura; por otro lado, recuperar
una serie de reflexiones teóricas e historiográficas que daban cuenta de una
serie de transformaciones en torno a los rascacielos.
Así, quisiéramos plantear, a modo de hipótesis, que, en primer
lugar, la elección del nombre Peugeot para el edificio parece haber sido una
estrategia de Richard para consolidar su relación con la automotriz francesa,
que acababa de instalarse en el país; en segundo lugar, que el concurso se
realizó de forma independiente y ajena a las soluciones que la ciudad de Buenos
Aires estaba realizando para la época en relación a su área terciaria y de
rascacielos con el proyecto de Catalinas Norte; en tercer lugar, que el
proyecto ganador, que adoptaba una solución de prisma puro, se acercaba más a
un edificio en torre que a un rascacielos y, por último, que dicha propuesta,
si bien resultaba novedosa en su momento, en poco tiempo se convirtió en un
modelo reproducido. Un modelo que, para una parte de la cultura arquitectónica
de la época, era indicio de la “crisis” del rascacielos.
El artículo se organiza en cuatro apartados: el primero busca
precisar el contexto argentino en el que se realizó el concurso; el segundo
recupera la recepción del mismo en la prensa especializada local; el tercero
sitúa al concurso en el marco más amplio de los debates sobre el nuevo código
de construcción, los Edificios de Iluminación Total y el proyecto de Catalinas
Norte; y, en el último, se recogen una serie de indagaciones de Manfredo Tafuri
y Diana Agrest, considerados como emergentes de una nueva aproximación a la
temática del rascacielos.
II El contexto local del concurso
Raimundo Richard, presidente de la Foreign Building and
Investment Co. fue el impulsor del concurso Peugeot. La Foreign Building,
en tanto entidad patrocinadora, convocó a Federico Ugarte como asesor del
concurso, confirmado en ese rol por la SCA, que había asumido el papel de
entidad organizadora. Como se esperaba que el concurso tuviera una gran
repercusión internacional, se respetó el reglamento de concursos de la Unión
Internacional de Arquitectos, obteniéndose el respaldo de esta y de la
Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Las bases fueron
elaboradas por Ugarte y Alejandro Billoch Newbery, con la colaboración de
Ricardo Coppa Oliver, Luciano Noire y Geraldo B. de Macedo, propuestos por la
entidad promotora. Las bases establecían un programa multifuncional para un
edificio de unos 140.000 m2 destinados en su mayoría a oficinas para
grandes empresas, pero que, además, debía incluir unas 20 viviendas, comercios,
salas para actividades culturales y sociales (una para 500 personas y otra para
250), restaurantes, garaje y servicios generales.
Según el Boletín de la SCA, “probablemente la mayor importancia de
la obra reside no en su magnitud material, sino en la resonancia mundial que
despertó el concurso” (Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p.
53). Efectivamente, con diez premios ofrecidos (6 premios y 4 menciones, a las
que luego agregaron 4 menciones honoríficas), fue mucho el interés
internacional que suscitó: solicitaron las bases 866 equipos de arquitectura de
55 países. Finalmente, un 26 % mandó sus propuestas, lo que representó 228
proyectos.
El jurado del concurso estuvo constituido por personalidades de
Argentina y del extranjero. En representación de la UIA fueron nombrados Marcel
Breuer y Eduardo Reidy. Por la entidad promotora Eugene Elie Beaudoin, Martín
Noel y Alberto Prebisch. Por la Federación Argentina de Sociedades de
Arquitectos Francisco Rossi y por la SCA Francisco García Vázquez. Así, buena
parte del jurado estaba formada por destacados profesionales con un alto
reconocimiento internacional, como Breuer y Reidy, o nacional, como Prebisch.
En marzo de 1962, el diario Clarín publicó una nota en
referencia al concurso del edificio Peugeot con el título “Confianza en la
economía argentina” (Clarín, 28 de marzo de 1962). Este título nos
permite analizar, por lo menos brevemente, el contexto en el que se realizó el
llamado al concurso. Conviene recordar que fue en estos primeros años de la
década del sesenta que se sustanciaron algunos de los principales concursos de
arquitectura de la época: el Banco de Londres (1960), el Colegio Manuel
Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (1960), la Biblioteca Nacional
(1962) o la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (1962).
Estos casos muestran el fuerte impulso que se le dio a la obra pública en el
marco desarrollista. Como ha señalado Liernur (2001), buena parte de esa obra
pública se hizo bajo la modalidad de concurso, una institución que, si bien
existía en el país desde finales del siglo XIX, tuvo su momento de mayor auge
en esta época y permitió, por un lado, que jóvenes profesionales –muchos de
ellos recién egresados– pudieran conseguir importantes encargos y/o premios y,
por otro lado, resultó en una de las principales vías del debate disciplinar,
ya que muchas de las propuestas presentadas a los concursos resultaban innovadoras
o escapaban de las soluciones usadas hasta el momento.
En 1958, luego del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón y
del gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”, Arturo Frondizi
ganó las elecciones presidenciales con una propuesta de tipo “desarrollista”.
Precisamente, el pensamiento desarrollista, que tuvo en Raúl Prebisch, director
de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), uno de sus principales
impulsores, postulaba que para que los países
pudieran salir de su situación de subdesarrollo –producto de un intercambio comercial
desigual–, se requería no sólo fomentar el mercado interno, sino también
convocar grandes capitales internacionales que pudieran financiar determinados
sectores económicos que se consideraban estratégicos, sobre todo aquellos
ligados a la industria pesada y la energía.2 Si bien el comienzo de
su mandato estuvo signado por una serie de turbulencias económicas –creciente
déficit fiscal, balanza comercial deficitaria, notable incremento de la
inflación–, a finales de diciembre de 1958, el gobierno presentó un plan de
estabilización que buscaba bajar la inflación, contener y reducir el gasto
público y asegurar las condiciones para el ingreso de capitales extranjeros
(Gerchunoff y Llach, 2021).
El año 1959 fue complicado, con la inflación descontrolada y con
la presión de los militares sobre el gobierno. La llegada de Álvaro Alsogaray
–de extracción liberal– al Ministerio de Economía y Trabajo calmó los ánimos y,
durante ese año, las principales variables económicas tendieron a normalizarse.
De tal forma, entre 1960 y 1961, la economía creció a un 8 % anual. Gerchunoff
y Llach señalan que en 1961 se dio un “boom inversor” de capitales
extranjeros, que los autores calcularon en 322 millones de dólares (equivalente
al 30 % de las exportaciones). Tanto era así que el Financial Times
declaró en 1960 al peso argentino como “moneda estrella” del año (citado en
Gerchunoff y Llach, 2021, p. 312). Una de las áreas privilegiadas de la
política desarrollista, junto al petróleo, la siderurgia y la química, fue la
producción automotriz, que creció un 80 % entre 1958 y 1961 (Gerchunoff y
Llach, 2021, p. 315). A todo ello, hay que sumarle el lanzamiento, en 1961, de
la “Alianza para el progreso” impulsada por el presidente norteamericano John
F. Kennedy que ayudó a generar, en el país, la impresión de un “clima
favorable” para los negocios (Karuse, 1963).
En este marco es que debemos situar la llegada de Peugeot a la
Argentina. En 1956, el modelo 403 de Peugeot comenzó a importarse. Su éxito en
el mercado local propició que la empresa francesa decidiera radicarse en el
país. En 1958 se firmó un acuerdo con la empresa Industriales Argentinos
Fabricantes de Automóviles (IAFA.). Al año siguiente, el gobierno aprobó el
plan de IAFA. y en 1960, finalmente, se instaló la fábrica en
Berazategui, comenzando la producción local de autos Peugeot (Carrera, 2010, p.
40-41).
Hemos señalado que la entidad promotora del concurso Peugeot fue
la Foreign Building and Investment Co. que, según Clarín
(Confianza
en la Economía Argentina, 1962), estaba compuesta por
un tercio de capitales argentinos, un tercio europeos –con el Imefbank de
Ginebra, Suiza, incluido–, y otro norteamericano. Su principal referente, y
quien figuraba en los diversos relatos como el impulsor de la iniciativa, era
Raimundo Richard. Ahora bien, teniendo en cuenta que las bases del concurso
proponían un edificio de oficinas para múltiples empresas, áreas de cultura,
gastronomía, etc. y, por tanto, no era un edificio específico para la empresa
Peugeot, cabe la pregunta de por qué se lo denominó así. Más aún, teniendo en
cuenta la publicidad que significaba un “rascacielos” con el nombre de una
empresa, una situación que era corriente en los Estados Unidos. De la poca
documentación disponible, no se observa que la empresa Peugeot haya estado
involucrada directamente. Aunque Pierre Peugeot, miembro del directorio
de la empresa francesa, vino al país con motivo del concurso (Visita nuestro
país el señor Pierre Peugeot, 1962). Al parecer, Richard era el representante
de Peugeot y director de IAFA (La calidad no se discute, 2001), tenía buenas relaciones con el sector de los “azules” de
las fuerzas armadas y había sido uno de los primeros accionistas “secretos” de
la revista Primera Plana (Mochkofsky, 2003, s/n). Sobre esta
información, se podría pensar que, si se entiende al rascacielos como un
generador de confianza económica pero también como símbolo y como objeto
publicitario, la decisión de llamar Peugeot al edificio que se proponía
construir fue una estrategia del propio Richard para consolidar su vínculo con
dicha empresa, la que, como se indicó, había iniciado sus actividades en el
país tan sólo dos años antes. Abonaría esta hipótesis el hecho de que IAFA
comenzó a tener dificultades financieras en 1963, y en 1964 debió cerrar sus
puertas debido a problemas legales con la importación de piezas –la empresa fue
multada por contrabando de piezas por 17 millones de pesos (Carrera, 2010, p.
41)–. Posterior a esto, fue la propia casa matriz de Peugeot, en asociación con
Citroën, la que asumió el control de la fábrica, por intermedio de la Sociedad
Anónima Franco Argentina de Automotores (SAFRAR) (Carrera, 2010, p. 41-43). Y
es significativo que, en ese marco, Peugeot no haya insistido con la
construcción del rascacielos.
III El concurso y su recepción en medios especializados
locales
En este apartado, nos interesa recuperar la recepción del concurso
en los medios locales, en tanto dan cuenta de cierto estado del debate
disciplinar en el país respecto a esta tipología. En tal sentido, las
reflexiones que suscitó el concurso apuntaban, en general, a una mirada más
bien negativa o pesimista respecto a su impacto a nivel urbano, en un marco en
el que la temática del rascacielos no era objeto de una reflexión teórica
específica.
La recepción local del certamen se puede dividir, por un lado, en
la amplia difusión que se les dio a los resultados del concurso y la exposición
que se organizó luego (Figura 1). Por ejemplo, Nuestra Arquitectura, el Boletín
de la SCA o Summa publicaron notas en las que se hacía una breve
reseña del concurso y, en general, exponían buena parte de los proyectos
ganadores, incluido un extracto del dictamen y, en algunos casos, como en el Boletín
de la SCA, un considerable número de los proyectos presentados que
resultaban de mayor interés. Y, por otro lado, en unas pocas notas que
analizaban los resultados del concurso, publicadas en Summa. En general,
estas tenían un tono pesimista o, por lo menos, escéptico respecto tanto al
concurso en sí como al proyecto ganador. Algunos de los argumentos allí
esgrimidos se venían usando desde tiempo atrás. La escasez de notas hace pensar
que, luego del entusiasmo que generó la cantidad y variedad de propuestas
–potenciado por la exposición realizada–, el concurso pasó al olvido.
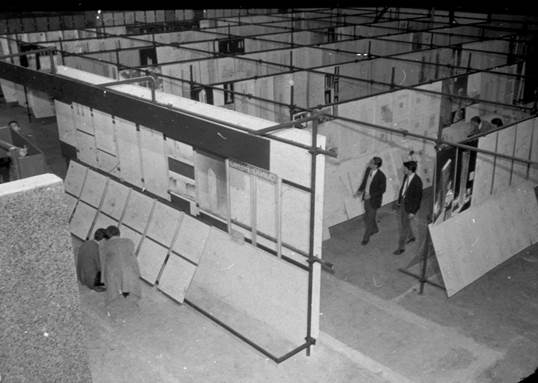
Figura 1. Exposición de los anteproyectos presentados al
concurso en el pabellón cedido por la Universidad de Buenos Aires ubicado en
Avenida Libertador General San Martín y Schiaffino. Biblioteca Alejandro
Christophersen, Sociedad Central de Arquitectos.
Bajo el encabezado “Arquitectura contem-poránea”, la publicación
de la SCA (1963, p. 21) presentaba una selección de los proyectos agrupados
bajo diferentes consignas: “lo clásico y lo barroco, lo racional y lo mágico,
la forma y el contenido, lo tectónico y lo plástico…”. La propuesta no era exponer
la totalidad de los casos sino un recorte que dejara en evidencia la
multiplicidad de soluciones presentadas al certamen. Así, por ejemplo, aquellos
anteproyectos más osados eran publicados bajo el rótulo de “barroco”, “la
aventura”, “la fantasía desatada” (Arquitectura
contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p. 21).
En cuanto a las críticas que aparecieron en Summa, se
trataba de notas escritas por personajes con trayectorias bien diferentes que,
podríamos decir, representaban la mirada del urbanismo, de la práctica
profesional y de la técnica constructiva, respectivamente. La primera de las
notas en Summa fue la de Odilia Suárez, una de las principales
referentes del urbanismo en el país y miembro de la Organización del Plan
Regulador para Buenos Aires (OPBRA). Allí, la autora planteaba tres preguntas
respecto al concurso Peugeot: si era un aporte positivo, si era admisible la
densidad propuesta y si ésta no generaría congestión y, por último, si el
concurso era un acto especulativo o una empresa visionaria. Suarez señalaba que
la densidad no era un valor absoluto, sino relativo a un área específica y que
debería ser inseparable del tejido urbano. Como se trataba de una realización
“aislada, única y excepcional”, podía no tener consecuencias nocivas inmediatas
sobre el tejido adyacente, en tanto se ubicaba sobre el borde de la masa
edificada de Buenos Aires, pero sí tendría un impacto negativo en el área norte
de la ciudad. Por otra parte, reflexionaba que “en la libre elección de un gran
edificio vertical como medio expresivo, han primado razones psicológicas
guiadas por un criterio propagandístico y especulativo a largo plazo” (Suárez,
1963, p. 92). Por otro lado, señalaba que el concurso, que era una empresa
espectacular, podría haber resultado en un planteo más modesto, pero más
ambicioso si se lo hubiera incluido al proyecto de Catalinas Norte, aprobado
poco tiempo antes. Por último, disentía con el jurado en términos de plástica
urbana, ya que, para ella, el segundo premio hubiera “brillado audazmente en la
escena urbana como un legítimo reflejo estético de la civilización industrial”
(1963, p. 92).
El segundo de los artículos correspondía a Francisco Bullrich,
reconocido proyectista e historiador de la arquitectura. Según el autor, las
bases mismas pedían que se tratara de un edificio de “gran altura”. Pero esto
planteaba los problemas relacionados al impacto visual sobre las perspectivas
de la Av. Libertador San Martín y sobre las calles más estrechas circundantes.
De tal forma, Bullrich sostenía que sólo se podría ver plenamente el edificio
desde un lugar alejado (1963, p. 93). Según el arquitecto, la altura del
edificio no parecía haber sido un problema para el jurado, en tanto no se
desprendía del dictamen un criterio de diseño urbano claro, ya que había
elegido uno de los proyectos más bajos para el primer premio y uno de los más
altos para el segundo. Pero aún más dudosas eran las condiciones del sitio, no
sólo por lo reducido de las dimensiones para semejante programa, sino también
por las posibilidades de absorber el flujo de movimientos que éste iba a
generar, en línea con lo que planteaba Suárez. De todas maneras, para Bullrich
(1963, p. 94) el proyecto ganador era “no sólo el más equilibrado, sino también
el que resuelve más inteligentemente y convenientemente la mayoría de los
problemas funcionales”. Aunque no dejaba de señalar algunos problemas, como la
resolución de los garajes o la relación entre la torre y el cuerpo bajo o,
incluso, la poca originalidad plástica, a la que inscribía en la línea de Mies
van der Rohe y el edificio Seagram.
El último de los textos de Summa corresponde al ingeniero
Atilio D. Gallo (1963, p. 96), quien consideraba que la “idea de construir un
edificio donde unas 10.000 personas concurrirán diariamente (…) parece
absurda”. Y señalaba que, desde el punto de vista del “hombre común”, el edificio
Peugeot implicaría una serie de problemas, como la sombra que arrojaría sobre
más de una hectárea. Pero comprendía que las razones para realizarlo eran
“puramente financieras y, además (...) el edificio aumentará el prestigio de
una firma que no es la propietaria” (Gallo, 1963, p. 96), como ya había pasado
en otros casos en Estados Unidos. Dicho esto, el resto del texto de Gallo se
enfocaba en cuestiones técnicas y constructivas. Para ello, señalaba la
necesaria relación entre los arquitectos proyectistas y los ingenieros que
realizaban los cálculos estructurales, indicando dos modos posibles de esa
colaboración: la primera, en la que el arquitecto buscaba una expresión
plástica original, dejando que los colaboradores técnicos introdujeran “todo lo
necesario” –como en el caso de la Torre Pirelli de Gio Ponti y Nervi–. En la
segunda, “el arquitecto no desea ser original sino más bien trata de facilitar
la tarea a los técnicos”. Según su opinión, en la muestra del concurso, la
mayoría de los premios respondían a la primera opción, mientras que el proyecto
ganador representaba un camino intermedio: “buscaron la claridad en base a un
módulo, acentuaron la verticalidad, pero utilizaron el mínimo de soportes
verticales”. También señalaba que sería el edificio más alto construido en
hormigón armado: “Como obra de ingeniería, la estructura resistente del
proyecto primer premio, es una obra maestra que utiliza todos los recursos de
la técnica del hormigón” (Gallo, 1963, p. 97).
IV El Concurso Peugeot en el contexto urbano de Buenos Aires
Nos interesa ahora analizar el contexto normativo y disciplinar en
el que se produjo el concurso. Esto nos permitirá indicar de qué manera este resultaba ajeno a
los intentos de la ciudad por generar un área terciaria específica, así como
precisar las implicaciones en las oscilaciones de los términos en que fue
referido el concurso, lo que da cuenta de un estado del debate disciplinar. En
tal sentido, para referirse al Concurso Peugeot se usaron como sinónimos
“rascacielos”, “edificio” o “torre”. Aunque esta diferenciación entre términos
escapa muchas veces al público no especializado, fue un debate de carácter
disciplinar que atravesó el desarrollo del concurso. Para comenzar, diremos que
entre principios del siglo XX y 1957 podemos identificar el ciclo de los
rascacielos. Edificios que, al momento de construirse, superaban ampliamente la
altura de su entorno de inserción, presentando, además una composición
volumétrica variada y de gran carga simbólica. Como señala Eleonora Menéndez
(2015, p. 127), en la segunda mitad del siglo XX, se continuaba con una
política urbana que establecía alturas de fachadas y líneas límites, pero no
formas urbanas. Por lo tanto, sus morfologías variadas hicieron de los
rascacielos un conjunto más bien heterogéneo –ya sea que adoptaran una forma en
setback, en bloque con torre anexada, que reprodujera en extrusión la
forma del lote o de plantas en H, U, T, entre otros–.3
Efectivamente, el rascacielos irrumpió en la ciudad no sólo como concentración
de capitales e inversión inmobiliaria, sino como un objeto de gran importancia
simbólica y como excepción urbana (Bonicatto, 2011).4
Las torres, por su parte, se desarrollaron en el medio local a
partir de 1957, cuando se aprobó el Decreto-Ordenanza 4.110/57. Al contrario de
lo que sucedía con los rascacielos, esta normativa introducía la idea de un
“tipo especial”: se trataba de una forma integral, generalmente prismática,
separada de los límites del terreno para ventilar e iluminar, que buscaba
generar espacios abiertos en vínculo con la calle. Las torres –y en particular
aquellas destinadas a oficinas– fueron un conjunto más homogéneo que los
rascacielos, dado que configuraban una tipología arquitectónica compuesta por
un núcleo de servicios y circulación, plantas libres para el armado de oficinas
y un cerramiento liviano, generalmente acristalado (Brandoni, 2023).
Ahora bien, el decreto mencionado fue el resultado de un
anteproyecto de reglamentación de “Edificios de Iluminación Total” propuesto
por la SCA y presentado a la Intendencia Municipal.5 La intención de
la SCA era “producir la emancipación de la capacidad creadora del proyectista”
y lograr avances hacia la “consecución de importantes objetivos edilicios” (La
construcción de edificios de gran envergadura, 1957, p. 4). Entre sus objetivos, se incluía favorecer la unificación de
predios, eliminar el patio interno en pos de espacios abiertos a la vía pública
y localizar los volúmenes habitables cerca de las principales vías de
circulación, acercando a los usuarios a los medios de transporte. Sin embargo,
se aceptaba que no era todavía un proyecto ideal, sino un paso para crear una
ciudad “racionalmente urbanizada e idealmente edificada”. En este sentido, se
insistía en la necesidad de implementar el decreto de manera coordinada con el
Plan Regulador.
En efecto, el Decreto-Ordenanza 4.110/57 fue pensado como una
herramienta legal para llevar a cabo algunas propuestas del Plan Director de la
OPRBA. Es decir, se buscaba que la normativa se aplique en aquellos sectores
urbanos que la OPRBA señalaba como zonas de torres: Catalinas Norte y Puerto
Madero. Sin embargo, el vínculo necesario entre código y plan se rompió, y
comenzaron a surgir torres en la trama urbana ya consolidada. El Concurso
Peugeot fue un ejemplo de esta ruptura: si bien el lote estaba ubicado sobre
una importante avenida de la ciudad de Buenos Aires (Avenida Libertador y
Esmeralda), se encontraba dentro del damero porteño y carecía de una
perspectiva amplia que posibilitara ver la mole del edificio en su totalidad.
Además, y pese a la magnitud de la propuesta, no se incluía una intervención de
las zonas aledañas (Figura 2). En pocas palabras, el Edificio Peugeot hacía
caso omiso al Plan Director de la ciudad y la elección de su predio parecería
asemejarse a la ubicación dispersa de los primeros rascacielos (Bonicatto,
2011).6 Esta situación de objeto excepcional, indiferente a la
ciudad, que irrumpe en la trama urbana –como muestran los fotomontajes de
algunos de los proyectos presentados– (Figura 3) lo acercaba a lo que Tafuri
llamó el solipsismo del rascacielos.
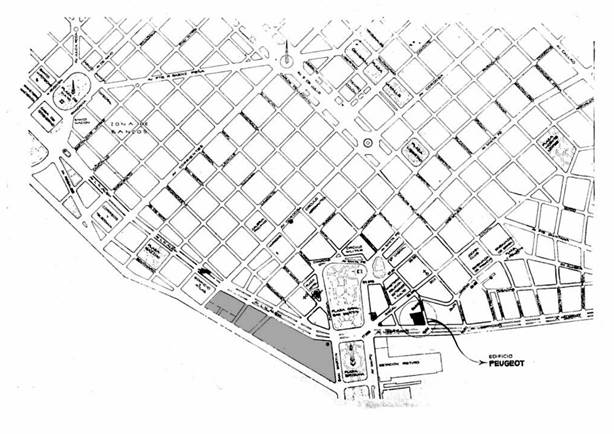
Figura 2. Ubicación del Edificio Peugeot. Agregamos en color
gris la ubicación de Catalinas Norte. Revista Nuestra Arquitectura
(1962), 391.
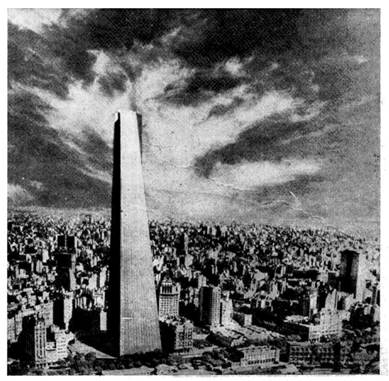
Figura 3. Segundo premio. Fotomontaje presentado por los
arquitectos franceses J. Boinoux y M. Follianson. Revista Nuestra
Arquitectura (1962), 391.
Como mencionamos, la OPBRA designó a Catalinas Norte, un área
apartada, aunque cercana al tejido urbano existente, como espacio exclusivo
para la construcción en torre. Resulta interesante poner en relación el
Concurso Peugeot con otros emprendimientos similares allí ubicados. Un ejemplo
fue el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA), que decidió en 1963
construir su edificio aprovechando un terreno fiscal en la zona de Catalinas
Norte (Schvarzer, 1991, p. 181). El edificio, de 32.000 metros cuadrados, 28
pisos y 120 metros de altura, fue bautizado como “Carlos Pellegrini” y se
concretó muy lentamente. Como explica Schvarzer, a fines de la década de 1960,
la UIA obtuvo un préstamo de 6 millones de pesos ley por parte del Banco Nación
(Schvarzer, 1991, p.181). Estos datos permiten comparar los 20 millones de
dólares que costaría materializar el edificio Peugeot, con sus 140.000 metros
cuadrados y sus 45 niveles (en el caso del proyecto ganador). En efecto, a fin
de financiar el proyecto sin utilizar fondos propios para su construcción, la
UIA optó por la frecuente operación de vender un porcentaje de las oficinas a
empresas interesadas, incluida la venta de buena parte de las oficinas al grupo
Techint (Schvarzer, 1991, p.181). El diseño del edificio, producto de un
concurso, estuvo a cargo del estudio MPSGSSV (Flora Manteola, Ignacio
Petchersky, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Rafael
Viñoly). El mismo exponía cualidades que, como vimos en el apartado anterior,
tanto Odilia Suárez como Francisco Bullrich le habían reclamado en su momento a
la propuesta del edificio Peugeot, entre ellas la ubicación –en un tejido
abierto–, la “escala barrial” a través del basamento, la “modestia” –la altura
relativamente baja–, la resolución técnica-estética que se generaba por la
unión de la expresión del hormigón armado visto y el muro cortina del prisma,
y, principalmente, la respuesta y vínculo del edificio con la ciudad.
Considerar este caso permite, en cierta medida, dimensionar la megalómana propuesta
del edificio Peugeot.
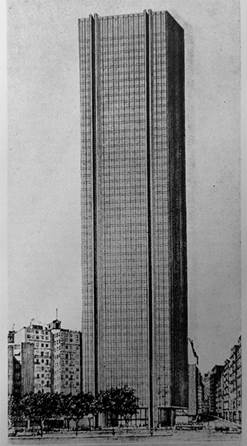
Figura 4. Proyecto ganador de los arquitectos brasileros
Roberto Claudio Aflalo, Plinio Croce, Gian Carlo Gasperini y del argentino
Eduardo Patricio Suárez. Publicación de la Sociedad Central de Arquitectos
(1963), 51-52.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿el concurso pretendía la
construcción de una torre o de un rascacielos? La respuesta no es concluyente,
pero sí podemos formular algunas hipótesis. En primer lugar, desde la
organización del concurso no hay un posicionamiento claro sobre estos dos
términos. De hecho, las bases presentaban su uso, un tanto confuso, como
sinónimos:
Es aspiración de los promotores realizar la construcción de un
edificio que se destaque por su gran altura, un rascacielos, para lo que deberá
tenerse en cuenta todo lo estipulado en el Capítulo IV, Reglamentación Edilicia
para los edificios en torre. (Bases del Concurso
Internacional de Anteproyectos Edificio «Peugeot», 1961, p. 25).
A lo que añadían “sería de gran interés para los promotores, que
los participantes estudiasen la posibilidad de crear un elemento arquitectónico
que diese a este edificio una característica diferencial que lo identificase y
distinguiese netamente” (Bases del Concurso Internacional de
Anteproyectos Edificio «Peugeot», 1961, p. 25).
Esto nos indica que, a la vez que se utilizaba la reglamentación
del Decreto–Ordenanza 4.110/57, se buscaba la construcción de un edificio
singular, situación que no se percibía como contradictoria. En este sentido,
consideramos que la oposición entre rascacielos y torres podría matizarse en un
momento en el que algunas características de los primeros encontraban ciertas
continuidades en los segundos (Brandoni, 2023). El Concurso Peugeot formaba
parte de un momento de matices e intercambios que se hacían patentes en este
periodo, cuando las fronteras entre las tipologías todavía no estaban del todo
definidas.
En segundo lugar, aunque el proyecto ganador puede leerse hoy como
una torre “convencional” –por su forma prismática y su curtain wall o
muro cortina– (Figura 4), en ese momento era una novedad. De hecho, los casos
que funcionaban como modelos eran el Seagram (1958) de Mies van der Rohe y la
Lever House (1951) del Estudio SOM, que se habían finalizado pocos años antes
del certamen.7 Dos casos que, a su manera, rompieron con la
morfología “tradicional” del setback que había establecido la normativa
de Nueva York en 1916. Entonces, para el momento del concurso Peugeot, la
proliferación de estas torres era aún incipiente: la Torre Brunetta (1961-1962)
era la única que se había finalizado en el país, mientras la Torre Air France
(1957-1964) y la Torre Fiat Concord (1961-1964) (Figura 5) estaban en
construcción. Por tanto, si en 1962 una torre prismática con revestimiento de curtain
wall podía parecer una innovación, para finales de los años sesenta y
comienzo de los setenta se había convertido en una tipología convencional y
repetitiva, no sólo en el contexto porteño, sino también en el internacional. Y
fue en ese mismo momento en que se volvió objeto de la crítica, como veremos
más adelante.
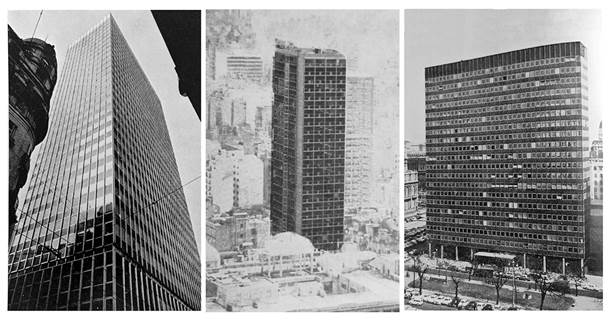
Figura 5. A la izquierda, la Torre Brunetta. Al medio, la
Torre Air France. A la derecha, la Torre Fiat. Summa (1966), 6-7 y Nuestra
Arquitectura (1965), 427.
Por
último, las notas de prensa tomaron otro camino al presentarlo como
“Rascacielos Peugeot”, lo que suponía explotar la
condición “mítica” que representa el rascacielos. Es que el título de “el
edificio más alto de Sudamérica” no sería el de una torre, sino el de un
rascacielos: un objeto que permitiría, como resaltaba la nota del diario Clarín
de 1962, generar confianza en las inversiones económicas que el gobierno de
Frondizi esperaba para el país. El repetido título de “rascacielos” respondía
justamente a la recuperación de cierto carácter del cual las torres usualmente
carecían, y es en este sentido que interesa pensar el título adjudicado al
edificio Peugeot. En esta misma dirección propagandística podemos pensar que se
alineaba el hecho de bautizar al edificio con el nombre de Peugeot, a pesar de
que la automotriz no fuera la propietaria del inmueble: lograr confianza a
través de una empresa de renombre internacional que, además, incrementaba su
producción en el país y que, probablemente, generaría seguridad atrayendo
nuevos inversores.
V Reconsideraciones sobre los rascacielos en los tempranos
setenta
En este último apartado nos interesa situar el concurso Peugeot en
el marco más amplio de los debates arquitectónicos internacionales del momento.
Justamente, esta perspectiva permitirá una aproximación a la manera en que la
cultura disciplinar reflexionaba respecto a los desafíos y problemas que esta
tipología presentaba. Para mediados de la década del sesenta, proliferaban por
todo el mundo las torres de oficina prismáticas con muro cortina. Este proceso
exponía algunos problemas y señalaba, de alguna manera, la declinación del
rascacielo como “individuo anárquico” y como “elemento simbólico”. Así, a
medida que se multiplicaba la construcción de torres cada vez más altas,
destinadas en su mayoría a grandes corporaciones internacionales –como el World
Trade Center (1973)–, parte de la cultura arquitectónica comenzaba un proceso
de relectura del rascacielos. Justamente, esas reflexiones buscaban dar cuenta
de la transformación del rascacielos en torre y de las implicaciones que éstas
tenían. Para ciertos autores, esto representaba un momento de “crisis”. De tal
forma, los tempranos setenta fueron un momento en que la discusión sobre la
tipología de rascacielos adquirió nuevos caminos y dimensiones.
En ese marco, la comparación entre el concurso Peugeot de 1962 y
el concurso del Chicago Tribune de 1922 no era descabellada, más allá de las
obvias diferencias, en tanto ambos resultaron ser de las más importantes
competiciones internacionales del momento, lo que se verifica en la cantidad de
trabajos presentados y en la diversidad de países de los que procedían las
propuestas. Ambos certámenes, además, se produjeron en momentos particulares
dentro de la historia de las construcciones en altura. La revista Casabella
se hacía eco de la comparación, al sostener que
cuarenta
años desde el concurso del Chicago Tribune (1923, otorgado al proyecto
neogótico del grupo de Raymond Hood) otro concurso internacional para la
construcción de un rascacielos nos permite hacer una rápida visión de las ideas
actuales para la construcción de rascacielos, aunque ciertamente no identifica
quiénes serán los Gropius o Saarinen del mañana. (Tentori,
1962, p. 39)
En relación a los rascacielos, hay que precisar que Tafuri, junto
a parte de los historiadores de la arquitectura nucleados en el IUAV como Mario
Manieri Elia y Franceso Dal Co, comenzó a trabajar sobre la “ciudad americana”
en 1969, dictando, además, un curso sobre el tema en el año lectivo 1969 /1970.
Estos trabajos tuvieron como resultado el libro colectivo La città americana
de 1973 (traducido al español en 1975). Tafuri abordaría el tema en, por lo
menos, dos trabajos más: un artículo en L´Architecture D´Aujourd´hui
(1975) y en La esfera y el laberinto (1980). Entre ellos, se puede apreciar un desplazamiento que va del
análisis del contexto norteamericano, a cómo europeos y norteamericanos leyeron
la cuestión tipológica, a un análisis de la temática en contexto europeo.
Frente a los abordajes tradicionales sobre rascacielos que, en
general, habían girado en torno al problema del “origen”, su evolución y las
características (estructurales, tecnológicas o de altura) que permitirían
caracterizar a un edificio alto como “rascacielos”, Tafuri ponía en el centro
de su análisis el rol económico y representativo del rascacielos consolidado en
la imagen de “Catedral de Negocios”: un ente autárquico que despliega en su
imagen el poder alcanzado por una comunidad o un individuo. En este marco, el
rascacielos conformaba no sólo un exponente del proceso modernizador como
herramienta de la economía capitalista, sino también una confirmación de la
crisis que atravesaba la disciplina arquitectónica desde fines del siglo XIX.
Justamente, este nudo crítico era el punto de partida para plantear dos
problemas: primero, una ruptura entre innovación tecnológica y el desarrollo
del organismo arquitectónico “fomentando búsquedas evasivas o híbridas
concesiones a la ideología de las ‘Cathedrals of Business’” (Tafuri,
1975, p. 393). En segundo lugar, y en línea con el eje principal del libro, el
rascacielo era leído desde una perspectiva urbana. Es decir, Tafuri hacía
hincapié en las diversas hipótesis urbanas que suponía el rascacielos y en los
desfasajes que entre aquellas y el desarrollo real que se producía en la ciudad
americana.
En
La città americana, Tafuri abordaba el problema del rascacielos en “La
montaña desencantada. El rascacielo y la ciudad”. Su artículo iniciaba con un
análisis del concurso del Chicago Tribune de 1922 para señalar, justamente, que
dicho concurso fue realizado en un momento de crisis del rascacielos “como
elemento mediador, como estructura que no se identifica del todo con las
razones de su propia existencia” y, por tanto, “el tema del control de este
`individuo anárquico´ empieza a ser obsesivo” (Tafuri, 1975, pp. 389-390). Las
presentaciones al concurso le permitían a Tafuri realizar un diagnóstico de las
principales líneas de investigación dentro de la cultura arquitectónica
internacional sobre el rascacielos y sus vínculos con hipótesis urbanas, técnicas
e ideológicas. No es nuestra intención hacer un estudio pormenorizado del
extenso análisis de Tafuri –imposible, por otra parte, en unas pocas líneas–,
pero sí señalar que eran, precisamente, las hipótesis urbanas que subyacían a
los principales proyectos de rascacielos –desde el Chicago Tribune, el
Rockfeller Center a las Torres Gemelas– uno de los principales ejes del
trabajo, que articulaba otras cuestiones como tipología, técnica, lenguaje o
las relaciones más amplias con la cultura disciplinar y la política. El
artículo cerraba con el análisis de algunos emprendimientos urbanos –como el Golden
Triangle de Pittsburg o la renovación urbana de Filadelfia– pero, sobre
todo, se detenía en la producción de “rascacielos” durante la década del
sesenta –que concuerda con el concurso Peugeot–. En tal sentido, en una visión
pesimista, Tafuri sostenía que:
operaciones
como Battery Park City o el Embarcadero Center de San Francisco pueden
considerarse, así, como las legítimas herederas de la lección de Rockefeller:
el territorio urbanizado rechaza todo tipo de utopía, relegando a museos a
`escala comunitaria´ cualquier intento de devolver el encanto perdido a una
`aventura´ urbana que no es más que la imagen de los necesarios desequilibrios
del desarrollo capitalista. (1976, p. 509)
Más aún, Tafuri (1975, p. 509) proseguía diciendo que “las dos surrealistas torres que
señalan la punta de Manhattan o la pirámide truncada del súper-rascacielos de
Chicago no son más que signos vacíos, intentos de comunicar únicamente su
surrealista presencia”. El historiador italiano terminaba su artículo
indicando que la “relación rascacielos-ciudad queda definitivamente rota”, ya
que los súper-rascacielos son ciudades en sí mismos “cities within cities (…)
se puede residir, trabajar (…) sin salir jamás de esta gigantesca máquina
antiurbana” (Tafuri, 1975, p. 512). Así,
el círculo
se cierra. El Flatiron enunciaba, con todos los instrumentos formales a su
disposición, su profunda adecuación a las leyes tendenciales del crecimiento
urbano; el Woolworth se disparaba hacia arriba con una ley telescópica
coherente con su situación urbanística; el Empire State podía justificar su
altura con la función pionera por él desarrollada en la Midtown de Manhattan.
Entre rascacielos y metrópolis, la imaginación popular podía, al menos hasta
los años cuarenta, leer una integración. (Tafuri, 1975, p.
512)
Pero
ya no: “los skyline no quedan perturbados por emergencias urbanas sino
por paradojas antiurbanas, por artificiosas `fábulas´ tecnológicas” (Tafuri,
1975, p. 512).
Poco tiempo después, Tafuri (1975) volvió sobre la temática en el artículo “La dialectique de l’ absurde”, publicado en L´Architecture
D´Aujourd´hui, en un número dedicado a los rascacielos, motivado por los
proyectos del barrio de La Défense y la torre de Montparnasse –cuyas
torres irrumpían en el tejido compacto de la París de Haussmann– y que llevaban
a una revisión de los mismos. La tónica general del número era más bien
negativa respecto al impacto de los rascacielos, como puede leerse en los
trabajos de Marie-Christine Gangneux, Michel Viguier y Claude Vié. En su
intervención, Tafuri desarrollaba un análisis histórico e ideológico sobre los
usos del rascacielos en Estados Unidos y en Europa. Señalaba que los europeos
leyeron el rascacielos norteamericano como símbolo de un nuevo espíritu de
comunidad, cuando en realidad se trataba de un instrumento de las políticas
económicas. A su vez, los norteamericanos hicieron una lectura deformada de la
cultura arquitectónica europea al aplicarla a su tipología. Para Tafuri (1975,
p. LXIV), se trataba de una operación antiurbana e irracional que “sin reformas
estructurales en las políticas de uso del suelo y en las fuerzas políticas, que
permitan realizar un desarrollo coherente, la crítica del rascacielos como
solución viable no pasa de ser un ejercicio moralístico”.
En ese mismo número, Diana Agrest (1975) publicó “Le ciel est le limit”.8
El artículo buscaba analizar al rascacielos en su “lógica de
funcionamiento significante”, que le permitía discutir la crisis de sentido en
arquitectura y ciertos mecanismos de producción de estos. Del artículo, nos
interesa destacar que la aproximación semiótica que proponía Agrest le permitía
señalar de qué manera se produjo una separación entre avances técnicos y
significado simbólico en torno a los rascacielos. Este hiato, además, era el
que le posibilitaba reflexionar sobre cómo el rascacielos supuso un medio para
crear una transformación ideológica de la arquitectura, en cuyo proceso el
“eclecticismo” tuvo un rol destacado, por ejemplo, “en relación al edificio en
la ciudad, él demuestra que el significado es una relación de valor” (Agrest,
1975, p. 59). Por otra parte, los rascacielos habían sido entendidos como
“monumentos” en sí mismos, aunque esta característica no residía en el edificio
mismo, sino en su relación con el entorno urbano. Así, “El rascacielos revela
la naturaleza necesariamente ecléctica del crecimiento urbano semiplanificado”
(Agrest, 1975, p. 59). A partir de los años sesenta, se puede apreciar un
cambio en el funcionamiento significante del rascacielos que, de alguna manera,
daba cuenta de su estatus presente:
A través de
la circulación de significados, el eje del edificio emerge como el único
elemento que engendra otra forma de funcionamiento simbólico en el rascacielos.
La relación significativa se convierte ahora en el espacio entre los edificios,
y su repetición ahora, se convierte en el aspecto esencial del significado.
Esto queda claro en el World Trade Center, donde el `edificio más alto´ es en
realidad dos edificios, y la cresta como símbolo ha sido sustituida
metonímicamente por un doble aspecto: la repetición y el espacio entre ellos
considerado como forma en sí misma. (Agrest, 1975, p. 62)
En 1977, el texto fue publicado nuevamente en Oppositions.
La revista se orientaba, principalmente, a la discusión teórica y fue una de
las primeros espacios intelectuales norteameri-canos en entrar en contacto con
ciertas tendencias teórico-intelectuales muy en boga en Europa –como la
semiótica y el estructuralismo–, pero más particularmente con la renovación
historiográfica que estaba llevando adelante Tafuri y su grupo en Venecia. Fue
Agrest, justamente, quien invitó a Tafuri a dar una conferencia en Princeton en
1974 y luego lo introdujo en el círculo del IAUS. El cruce es interesante
porque los trabajos de Tafuri y Agrest comparten ciertos presupuestos teóricos –en principio, la semiótica y el postestructuralismo– y algunas hipótesis –destacamos
las que más nos interesan–: por un lado,
que los rascacielos se habían convertido en signos vacíos y, por el otro, que
la nueva escala que estos estaban adquiriendo –los
super-rascacielos– hacían de ellos
hipótesis antiurbanas. Así, podemos ver que, durante la década del setenta, y
para este sector de la cultura arquitectónica internacional, el rascacielos era
leído e interpretado desde hipótesis urbanas antes que como hecho arquitectónico
aislado y que los rascacielos estaban ligados, además, al desarrollo terciario
de la economía.
Volvamos
ahora al contexto argentino para señalar, entonces, dos cuestiones en torno a Summa.
La primera es la continuidad en las reflexiones y las críticas sobre el
rascacielos y su configuración urbana. Cómo vimos, dichas críticas se hacían
presentes en los artículos sobre el Concurso Peugeot publicados en los
tempranos sesenta y se mantuvieron en los números dedicados a Catalinas Norte
de 1975 y 1976. La segunda es la lectura contemporánea por parte de la revista
argentina de un debate internacional sobre la crisis del rascacielos y
su intento por extrapolarla a la situación local. En tal sentido, poco tiempo
después del número de L´Architecture D´Aujourd´hui, Summa lanzó
los dos números mencionados sobre Catalinas Norte. La intención era la de
presentar un panorama completo y una crítica del desarrollo de dicha área. En
una operación similar a la propuesta por L'Architecture d'aujourd'hui, Summa
desarrollaba contenido de orden más teórico en torno de un proyecto en
particular. En efecto, para ese análisis teórico tomó prestados algunos
planteos de la revista francesa reelaborándolos en dos artículos cortos
anónimos, ambos publicados en el número 96. El primero formaba parte de la
sección “arquitrama” y llevaba como título “La angustia de las torres”. Este
breve artículo se basaba en estudios médicos que exponían las graves
consecuencias a las que estaban expuestos quienes habitaban las torres,
principalmente la depresión y la agresividad. El segundo, titulado “El
rascacielos en la picota”, era parte del “servicio de novedades”. Se trataba de
una breve reseña del ya mencionado artículo de
Tafuri La dialectique de l’absurde. Los dos artículos se ubicaban a modo
de “marco” –introducción y cierre–
del contenido específico sobre Catalinas Norte.
Por otra parte, además de las reflexiones teóricas, Summa
publicaba tres casos particularmente importantes porque eran alternativas
locales al modelo prismático de curtain wall, modelo ya convencional y
repetido en diferentes ciudades del mundo. Esto mostraba, de alguna manera, el
agotamiento de esta tipología o, en todo caso, su “crisis”. En
el número doble destinado a Catalinas Norte se publicó la
Torre de la UIA, cuya característica diferencial era el trabajo con el vacío
dentro del prisma que conformaba la torre, en oposición a la típica sucesión de
pisos. Allí también se publicaba la Torre Conurban (ya presentada en el número
70 de 1973) proyectada por Estanislao Kocourek, Ernesto Katzenstein y Carlos
Llorens y la Torre para Aerolíneas Argentinas diseñada por Clorindo Testa,
Héctor Lacarra y Francisco Rossi. Ambos casos proponían una alternativa al
revestimiento de muro cortina: mientras que el Conurban contaban con un cerramiento
de ladrillos, el edificio para Aerolíneas utilizaba una gran cantidad de
hormigón armado, dos materiales con un importante desarrollo local (Figura 6).
Esta digresión por diversos autores y revistas nos permite
aproximarnos a cómo era conceptualizado el tema de los rascacielos en los años
setenta. Si bien el concurso para el edificio Peugeot no parece haber tenido
impacto en esas discusiones, el resultado del mismo hubiera podido servir de
material de reflexión para Tafuri y Agrest, en tanto adelantaba alguno de sus
planteos. En tal sentido, esto nos permite sostener la hipótesis de que el
resultado del concurso venía a ofrecer una resolución tipológica que en muy
poco tiempo iba a entrar en crisis –en tanto modelo repetible– y que, además,
no tenía en cuenta el impacto urbano que causaría. Porque, en definitiva, el
proyecto ganador, más que un rascacielos, proponía una torre prismática sin
elementos simbólicos. Por la escala que tenía el proyecto en el contexto de
Buenos Aires –“el rascacielos más alto de Sudamérica”– resultaba, ciertamente,
en una hipótesis antiurbana.
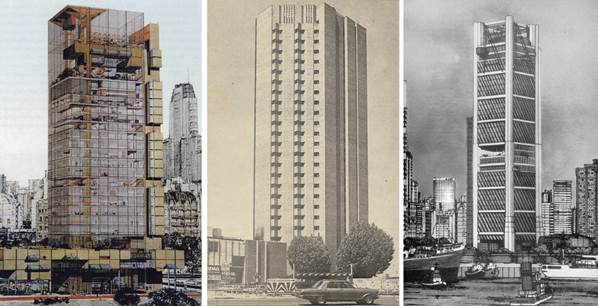
Figura 6. A la izquierda, la Torre de la UIA. Al medio, la
Torre Conurban. A la derecha, la Torre para Aerolíneas Argentinas. Nuestra
Arquitectura (1969), 458; Summa (1973), 70; Summa (1975), 96.
Por
caso, recordemos que el edificio Peugeot tendría 45 pisos de altura, 140.000 m2
de superficie, albergaría viviendas, comercio y salas para actividades
culturales, por dónde circularían 10.000 personas, es decir, toda una ciudad
dentro de la ciudad (aunque la escala del edificio
Peugeot no pudiese compararse con la del World Trade Center). Más aún, si
tenemos en cuenta que, para el momento, la zona de Catalinas Norte ya estaba en
consideración y era la forma en que el municipio pensaba resolver la relación
torres-ciudad.
V Palabras finales
El presente trabajo analizó el concurso para el edificio Peugeot teniendo en cuenta el
contexto de producción en el cual se llevó a cabo. Si bien hay pocos trabajos
que se han concentrado en el análisis de algunos de los proyectos presentados,
el concurso, como problema, no ha sido aún abordado en profundidad por la
bibliografía especializada. En este sentido, el hecho de estudiar este caso
teniendo en cuenta no sólo el contexto político económico del desarrollismo
sino también diferentes variables que trascienden el ámbito disciplinar, como
la historia de las empresas o los medios de difusión, permitió reformular
preguntas e hipótesis. Por ejemplo, preguntarnos por qué el edificio fue
llamado Peugeot, si la firma no era la propietaria o repensar la manera
en que se le otorgó el título de rascacielos. Pues, para la prensa, “el
edificio más alto de América del Sur” no podía ser una torre, sino que debía
ostentaría el título de “rascacielos”. En efecto, como vimos, una torre
presenta condiciones diferentes. En este sentido, ubicar la propuesta ganadora
en un contexto más amplio y compararla con otros casos permitió notar la
innovación de su curtain wall; el mismo exponía la novedad que este
sistema representaba al momento del concurso. Una experimentación técnica que,
junto a la magnitud de su tamaño, su autonomía en la trama urbana y su
propagandismo lo acercaban a la condición de rascacielos.
El concurso se realizó, precisamente, en un momento de transición,
en el que los rascacielos perdían su “aura” significativa para devenir en
torre. Si en 1962 la torre prismática con revestimiento de curtain wall
podía resultar novedosa, al poco tiempo, esta resolución, a fuerza de su
repetición, se volvía convencional. Como vimos, para una parte de la cultura
arquitectónica internacional la crisis del rascacielos residía en esa
transición. Por otra parte, si la propuesta ganadora del concurso Peugeot retomaba
el modelo del Seagram como novedad tipológica, podría pensarse que esa
operación buscaba salvar el carácter “simbólico” del rascacielos según lo
planteaba Agrest, en tanto el Seagram había sido pensado por el propio Mies
como un artefacto urbano singular, según indica Felicity Scott (2016). Sin
embargo, al realizar esta operación, la propuesta del concurso Peugeot
contribuía, tempranamente, a convertir a la solución de un prisma puro en una
tipología repetitiva y repetida. Situación que ponía en “crisis” al rascacielos
al convertirlo en una torre.
Por último, considerando la magnitud de la inversión y el
despliegue inicial, podemos arriesgar que la intención no era construir la
obra, sino que el concurso en sí mismo tuvo como único fin ser una estrategia
publicitaria orquestada para atraer capitales extranjeros. Por otra parte, como
pudimos observar, la preocupación por el impacto que la obra hubiera generado
en su contexto de inserción puede verse en las críticas y análisis de
profesionales como Suárez o Bullrich. Una obra que, rompiendo la trama urbana
ya consolidada, desafiaba la propuesta urbana de la OPRBA, al proponerse por
fuera de Catalinas Norte, sector que Buenos Aires había destinado para sus
torres. Como hemos podido observar, si bien son muchas las aristas que quedan
por explorar, como también las preguntas por responder, esperamos que el avance
de este trabajo pueda contribuir a esclarecer algunas de ellas.
Notas
1 Como parte de los trabajos que se dedican al tema
de manera exclusiva podemos citar el texto de Bernal (2000). A ellos se suman
menciones en trabajos de divulgación como el de Leonel Contreras (2006) o el
de Rolando Schere (2008).
2 Sobre el pensamiento desarrollista, ver Altamirano
(1998).
3 Las regulaciones promulgadas en 1911, 1928 y 1944
establecieron criterios para sus diferentes aspectos, como el diseño de la
fachada, alturas máximas permitidas, dimensiones de los terrenos, dimensiones
de los patios de luz y ventilación, entre otras.
4 Precisamente, Jorge Francisco Liernur (1994, p. 92)
señala al rascacielos como “fenómeno cultural” revalorizando, por un lado, el
lenguaje arquitectónico como respuesta a la demanda de representación de los
comitentes y, por otro, la condición del rascacielos como señal urbana, como
mito. De acuerdo a Thomas Leslie, (2020) la condición de “mito” es inherente a
la tipología de rascacielos, sea desde la historiografía o desde la técnica.
5 Aunque el término “Edificio de Iluminación Total”
(EIT) se difundió en la historiografía sobre el tema, no era habitual
utilizarlo en ese momento. En rigor, no se utiliza en el código, sólo aparece
como parte del anteproyecto que presenta la Sociedad Central de Arquitectos.
6 La Organización del Plan Regulador para Buenos
Aires se creó en 1958 y publicó el Plan Director en 1962, mismo año del
Concurso Peugeot. Las contradicciones entre ambos dan cuenta de los intereses
en juego de la Intendencia, que permitió la construcción de torres por fuera de
los sectores delimitados por la OPBRA.
7 Sobre el Seagram y Mies, ver Scott (2016).
8 Agrest había estudiado en Francia, entre 1967 y
1969, con Roland Barthes. A su regreso a Argentina, se incorporó a la cátedra
de Semiótica de la Arquitectura que había organizado César Janello en la
Universidad de Buenos Aires. En 1971 se mudó a Nueva York, donde se integró al Institute
for Architecture and Urban Studies (IAUS) que dirigía Peter Eisenman.
Agradecimiento
Queremos agradecer a
los evaluadores de este artículo, por la lectura y por los comentarios
recibidos que han permitido enriquecer y precisar este trabajo.
Referencias
Agrest, D. (1975). Le ciel est le limit. L’Architecture d’Aujourd’hui, (178),
55-64.
Agrest, D. (1977). Architectural
Anagrams: The Symbolic Performance of Skycrapers. Oppositions,
(11), 28-51.
Altamirano, C. (1998). Desarrollo y desarrollistas. Prismas,
(2), 75-94.
Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot. (1963). Publicación
de la Sociedad Central de Arquitectos, 51.52.
Bases del Concurso
Internacional de Anteproyectos Edificio «Peugeot». (1961).
Bernal, A. (2012). Cuatro rascacielos españoles para el
concurso del edificio Peugeot en Buenos Aires, 1962. En Concursos de
Arquitectura. 14 Congreso internacional de expresión gráfica arquitectónica.
Valladolid. Universidad de Valladolid.
Bonicatto, V. (2011). Escribir en el cielo: Relatos
sobre los primeros rascacielos en Buenos Aires (1907-1929) [Tesis de
Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad]. Universidad
Torcuato di Tella. https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1326
Brandoni, A. (2023). Del desencanto a la creatividad:
Revisiones historiográficas en torno a las primeras torres de la Ciudad de
Buenos Aires (1957-1977). Estudios del Hábitat, 21(1), s.p.
https://doi.org/10.24215/24226483e122
Bullrich, F. (1963). Comentarios sobre el Concurso
Peugeot. Summa, (1), 93-96.
Carrera, P. (2010). La lucha obrera durante la
‘Revolución Argentina’. Un estudio de caso: Fábrica Peugeot (1966-1973).
Flor de Ceibo.
Confianza en la Economía Argentina. (28 de marzo de
1962). Clarín. S.p.
Contreras, L. (2005). Rascacielos porteños. Historia
de la Edificación en altura en Buenos Aires (1580-2005). Comisión para la
preservación del patrimonio histórico cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Gallo, A. D. (1963). El caso Peugeot. Summa, (1),
96-97.
Gerchunoff, P. y Llach, L. (2021). El ciclo de la
ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros
días. Crítica.
Karuse, W. (1963). La alianza para el progreso. Journal of Inter-American Studies, (1),
67-81.
La calidad no se discute (22 de abril de 2001). La voz
del interior, s.p.
La construcción de edificios de gran envergadura. (1957).
Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, (17), 4-5.
Leslie, T. (2020). Public Lectures. Technical
evolution of the commercial high rise in Chicago, 1871-1934 [Video].
Youtube. https://youtu.be/DpcsT49_41E?si=uVdGbb7BfVFaKap7
Liernur, J. F. (1980). Rascacielos
en Buenos Aires. Nuestra Arquitectura, (511-512), 75-88.
Liernur, J. F. (1994). Nuevos Rascacielos en Buenos
Aires: Vivir en las nubes. Arquis, (3), 92-95.
Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en la Argentina
del siglo XX. La construcción de la modernidad. Fondo Nacional de las
Artes.
Menendez, E. (2015). La puerta de acceso americana.
Tres representaciones de Catalinas Norte. Universidad Torcuato di Tella.
Mochkofsky, G. (2003). Timerman. El periodista que
quiso ser parte del poder (1923-1999). Sudamericana.
Schere, R. (2008). Concursos 1825-2006. Sociedad
Central de Arquitectos.
Schvarzer, J. (1991). Empresarios del pasado. La
Unión Industrial Argentina. CISEA.
Scott, F. (2016). ¿Qué salió mal?. ARQ Ediciones
Súarez, O. (1963). Aspectos urbanos del edificio Peugeot.
Summa, (1), 91-92.
Tafuri, M. (1975). La dialectique de l’absurde. L’Architecture
d’Aujourd’hui, (178), 1-19.
Tafuri, M. (1975). La Montaña desencantada. El
Rascacielos y la Ciudad. En La ciudad americana: De la guerra civil al New
Deal (pp. 388-512). Gustavo Gili.
Tafuri, M. (1980). La esfera y el laberinto.
Gustavo Gili.
Tentori, F. (1962). L’ idea di grattacielo. Il concorso
Peugeot a Buenos Aires. Casabella, (268), 39-49.
Visita nuestro país el señor
Pierre Peugeot (4 de abril de 1962). Cronista
comercial, s.p.
Sebastian Malecki
Licenciado en
Filosofía, Doctor en Historia. Profesor Asistente de Historia de la
Arquitectura. Invesitgador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Humanidades (IDH). Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
sebamalecki@unc.edu.ar
https://orcid.org/0000-0002-3699-6175
Virginia Bonicatto
Arquitecta,
Doctora en Arquitectura. Grupo de investigaciones sobre construcciones en
Altura. Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la
Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU),
Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 Nº 162, La Plata, Argentina.
virgibonicatto@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4653-7781
Ana Brandoni
Arquitecta por la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Becaria doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la
Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU),
Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 Nº 162, La Plata, Argentina.
anabrandoni.arq@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5951-1150