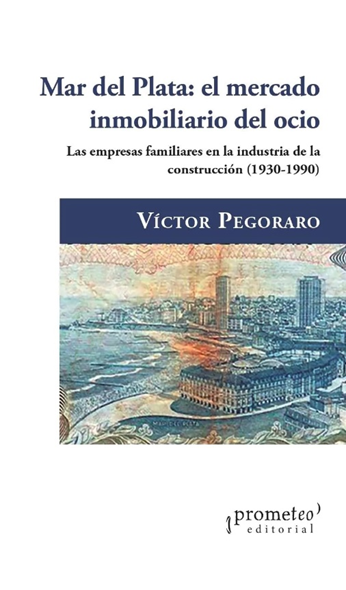
Reseñas de libros REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21 (1) enero-junio 2025: 159-162
La construcción como proceso extraordinario
Reseña de Víctor Pegoraro (2023). Mar del Plata: el mercado inmobiliario del ocio : Las empresas familiares en la industria de la construcción, 1930-1990. Buenos Aires: Prometeo Editorial, 243 págs.
Ramiro Patricio Agustín Piana
Grupo de Estudios sobre Códigos y Planes Urbanos (GECyPU), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
El devenir de la ciudad de Mar del Plata como principal destino turístico de la Argentina abarcó desde sus orígenes como balneario destinado al veraneo de las clases altas hasta su democratización y consolidación como destino turístico accesible para los sectores populares. Las respuestas edilicias a este creciente flujo de visitantes resultaron en radicales (y en ocasiones controversiales) transformaciones de su paisaje urbano y de sus tipologías arquitectónicas. Mar del Plata: el mercado inmobiliario del ocio es una versión reducida y adaptada de la tesis doctoral de Víctor Pegoraro, quien ha dedicado su trayectoria como historiador a investigar el caso de la industria de la construcción y el mercado inmobiliario en esta ciudad, motivo por el que publicó diversos artículos sobre un tema que, por otra parte, parece resultarle cercano, ya que parte de su familia estuvo vinculada con una de las empresas constructoras que formaron parte de ese rubro.
Pegoraro parte de la premisa de que Mar del Plata representó un caso excepcional dentro de Argentina, al experimentar un boom de la construcción, a mediados del siglo XX, de considerable impacto en el imaginario que se conformó a nivel nacional en torno a la ciudad. Este proceso de modernización de su tejido urbano tuvo tal magnitud que, en su momento de mayor actividad, entre fines de los años 50 y principios de los 60, Mar del Plata habría llegado a convertirse (según sostienen algunos relatos) en la ciudad del mundo en la que más se construía. Si bien Pegoraro no verifica la veracidad de este mito, lo considera ilustrativo del peso que tuvo este proceso en el imaginario social.
Es importante resaltar que casi en simultáneo al lanzamiento de esta obra se publicó también Mar del Plata vertical, otro libro de Pegoraro sobre esta cuestión, aunque orientado a un público general, y cuyo título parece sugerir uno de los objetivos de su proyecto: trascender la narrativa tradicional de Mar del Plata como balneario aristocrático caracterizado por sus chalets y villas pintoresquistas, entornos domésticos de veraneo para las elites porteñas. En ambas obras, Pegoraro ofrece un relato alternativo enfocado en el período de consolidación de Mar del Plata como centro turístico accesible para la sociedad de masas, lo que impulsó una renovación del tejido urbano hacia mediados del siglo XX mediante la construcción de edificios en altura en torno a su zona céntrica. Este nuevo perfil respondió a la demanda de turistas que, si bien no siempre contaban con un elevado poder adquisitivo, podían acceder a sus propios departamentos para veranear en la ciudad gracias a la existencia de créditos hipotecarios accesibles. La investigación pone particular énfasis en un período que abarca desde la aprobación de la Ley 13512 de Propiedad Horizontal en 1948, hasta el declive de este fenómeno desde mediados de los años 70, cuando el país comenzó a experimentar un período de decadencia económica que repercutió en esta industria y resultó en la eventual quiebra, desaparición o reconversión de numerosas empresas constructoras.
El relato que propone Pegoraro en Mar del Plata: el mercado inmobiliario del ocio se desarrolla en dos partes. La primera de ellas ofrece una perspectiva panorámica de ese período, aunque se remonta a principios de la década de 1930 para demostrar que este proceso de democratización del balneario, así como también de transformaciones edilicias a las que dio origen, había comenzado antes del peronismo y de la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal. El autor a su vez pone en crisis otros lugares comunes de la historiografía, como la recurrente afirmación de que esa ley no tuvo impacto concreto durante el primer peronismo, al demostrar que en el caso de Mar del Plata sí produjo un efecto inmediato al reforzar y multiplicar una tendencia preexistente.
Pegoraro recurre a estadísticas diversas, tales como las cantidades de metros cuadrados construidos, de permisos otorgados, de alturas y de obras completadas en Mar del Plata y otras ciudades del país. Estos datos le permiten establecer una periodización determinada por ciertas tendencias del ciclo económico que convirtieron a Mar del Plata en un caso extraordinario entre los años 50 y mediados de los 70. También hace un uso persuasivo de otras fuentes, como libros contables de las empresas, folletos comerciales, diarios, revistas vinculadas con ciertos rubros o sectores afines a la arquitectura y la construcción, e incluso testimonios de protagonistas de esa industria. Además de las constructoras, se evidencia también la importancia de una extensa red o cadena de proveedores, vendedores de materiales de construcción, gremios, inmobiliarias, profesionales, subcontratistas, patronales y sindicatos que formaron parte de este proceso, y cuya interrelación, no siempre armoniosa, reflejó las circunstancias políticas y económicas que atravesó el país.
Es quizás en la segunda parte, sin embargo, en donde se evidencia el aporte más original de esta obra. Con el fin de caracterizar a la industria de la construcción marplatense, Pegoraro recurre a un estudio de carácter microhistórico sobre tres casos paradigmáticos de empresas de ese rubro, en las que identifica un característico modelo de "capitalismo familiar". Fundadas en la mayor parte de los casos por inmigrantes que comenzaron su actividad como obreros de la construcción, estas empresas tuvieron un papel determinante en el destino y la fisonomía de la ciudad, gracias a su tendencia a reinvertir las ganancias para expandirse y a la capacidad de sus fundadores de formar vínculos más extensos con la sociedad marplatense. El autor busca llenar un vacío historiográfico en torno a este tipo de pequeñas y medianas empresas, con un modelo de negocio específico, y en el proceso demuestra la existencia de estructuras organizacionales internas basadas en jerarquías intrafamiliares según la edad (lo que garantizó el eventual recambio generacional) y los roles de género de sus integrantes.
Las sucesivas crisis económicas desde mediados de los 70, producto de la subordinación de esta industria a las fluctuaciones del ciclo económico, llevaron a muchas de estas empresas a la quiebra o a la eventual reconversión en inmobiliarias. Pegoraro menciona una serie de factores reveladores acerca de este período, que comienza con el impacto del Rodrigazo y continúa durante la última dictadura militar y los primeros años tras el retorno a la democracia. La desaparición de créditos hipotecarios accesibles (como consecuencia de la elevada inflación), la liberalización de la actividad financiera (que transformó a la vivienda de bien de consumo a inversión y, como conse-cuencia, incitó a acumular propiedades en lugar de construirlas) y la restricción a los factores de ocupación mediante nuevas normativas aparecen como factores que pusieron fin al boom de la construcción en la ciudad.
Un acierto del autor es cierto cuestionamiento (no siempre explícito) hacia el mito del "progreso" que actuó como sustento discursivo o ideológico de este fenómeno. Si bien la construcción en altura (en torres exentas o edificios entre medianeras) fue legitimada y promocionada durante aquel período como una consecuencia deseable e inevitable del progreso, este proceso resultó en la pérdida de patrimonio arquitectónico y paisajístico, debido a las frecuentes demoliciones de edificios históricos que implicaba, posibles gracias a las excepciones otorgadas para permitir nuevas construcciones. A su vez, los tipos arquitectónicos resultantes privilegiaban la búsqueda de mayor rentabilidad dentro de lo permitido por las normativas vigentes. La propiedad horizontal, menospreciada por los arquitectos como modalidad anti-arquitectónica, resultaba en la mayor parte de los casos en unidades de mala calidad, cuestión que no parecía preocupar a los veraneantes, pero que más tarde condicionó la experiencia habitacional de los marplatenses nativos. En este proceso, según Pegoraro, los arquitectos tuvieron poca influencia, con la posible excepción de algunas figuras destacadas como Antonio Bonet.
A pesar del título de la obra, el ocio no aparece como actividad o práctica social dentro del relato, sino apenas como el móvil que impulsa la proliferación de departamentos para veraneantes en la que el autor centra su análisis. Los espacios de ocio, consumo y comercio de este centro turístico implicaban demandas programáticas propias y requerían infraestructuras adecuadas, lo que implicaba que el mercado inmobiliario debía ofrecer locales comerciales y las constructoras debían materializar tipos arquitectónicos específicos. Sin embargo, con la excepción de alguna breve mención a las galerías comerciales que proliferaron en la ciudad, como consecuencia de la renovación tipológica y edilicia que se desarrolló el período estudiado, esta cuestión está en cierto sentido ausente, y quizás hubiera merecido mayor atención. En cualquier caso, el aporte de Pegoraro es valioso, en especial si se considera que algunos de estos fenómenos especulativos han reaparecido o se han potenciado en las últimas décadas, con consecuencias negativas para la fisonomía, la preservación patrimonial y el funcionamiento del tejido urbano marplatense. En un momento histórico en el que se evidencia una profunda crisis habitacional que afecta incluso diversos países desarrollados, y en el que existe un déficit en materia de políticas destinadas a garantizar la vivienda para buena parte de los habitantes de países como Argentina, revisitar la historia de la industria de la construcción parece una necesidad.
Ramiro Patricio Agustín Piana
Arquitecto, Universidad Nacional de Mar del Plata. Magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Torcuato Di Tella. Docente en Introducción a la Historia de la Arquitectura/Pensamiento Contemporáneo I e investigador en el Grupo de Estudios sobre Códigos y Planes Urbanos (GECyPU), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata. Complejo Universitario Manuel Belgrano, Funes 3350, 3º piso (B7602AYL) Mar del Plata, Argentina.
ramiropiana@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6483-4766
Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/