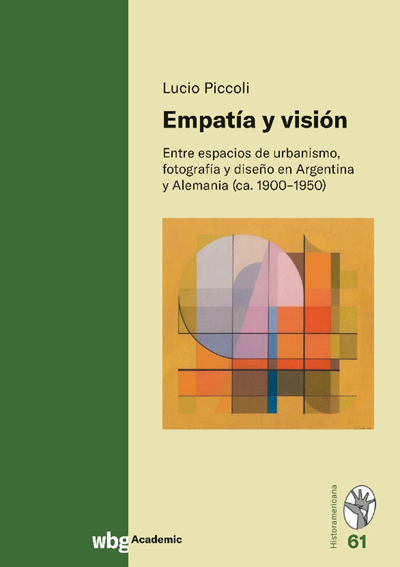
Reseñas de libros REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21(1) enero-junio 2025: 150-155
Una visión caleidoscópica del proceso de modernización de tres disciplinas
Reseña de Lucio Piccoli (2024). Empatía y visión. Entre espacios de urbanismo, fotografía y diseño en Argentina y Alemania (ca. 1900–1950). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH, 312 pp.
Tomás Ibarra
Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Este libro1 es el resultado de la investigación doctoral llevada a cabo por Lucio Piccoli en el Lateinamerika-Institut de la Freie Universität Berlin, entre los años 2016 y 2022. La tesis fue dirigida por el historiador alemán Stefan Rinke y codirigida por el doctor arquitecto Joaquín Medina Warmburg. Lucio Piccoli es Doctor en Historia, egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (2012) y de la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella (2018). Obtuvo el título de Doctor (2022) en la institución alemana citada primeramente con una beca de la Fundación Friedrich-Ebert. Es docente e investigador en el Departamento de Historia de la Freie Universität Berlín y se especializa en la historia cultural del modernismo y las vanguardias artísticas del periodo de entreguerras, así como en la planificación urbana y territorial de América Latina durante la Guerra Fría. Ha publicado numerosos trabajos en ámbitos especializados en historia del arte e historia cultural (Piccoli, 2017a, 2017b, 2018, 2024).
El prólogo fue escrito por el doctor arquitecto Adrián Gorelik, quien destaca que el concepto de entre espacios es la fórmula que –desde el título y a lo largo de todo el libro– “permite definir esta suerte de ensamble entre disciplinas y geografías, hecho de transferencias intelectuales y desplazamientos personales, de exilios, migraciones y fecundaciones cruzadas de ideas, imágenes y formas” (p. 14).
Las disciplinas son el urbanismo, la fotografía y el diseño, las geografías son Buenos Aires y Rosario en Argentina y Berlín y Ulm en Alemania. Los intelectuales son Werner Hegemann (1881-1936), Grete Stern (1904-1999) y Tomás Maldonado (1922-2018), y las ideas que vinculan su producción son la empatía o Einfühlung y la nueva visión o neues Sehen. Desde esa perspectiva, Gorelik define al libro como una traducción múltiple entre culturas nacionales, culturas disciplinares y figuras cuyo nexo son una serie de cuestiones de alta especificidad pertenecientes al mundo de las ideas estéticas.
El libro se organiza en una introducción y tres capítulos. En la introducción Piccoli define que se trata de una investigación histórica acerca de la circulación de ideas sobre urbanismo, fotografía y diseño entre Alemania y Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Explica la matriz teórica y metodológica que sustenta la estructura del libro desde la idea de entre espacios, la que retoma de los planteos de Alba, Braig, Rinke y Zermeño (2013). Dicha noción establece que la circulación de las ideas se articula específicamente en zonas intersticiales de índole geográfica y disciplinar, donde las variables local, regional, nacional y global se entreveran profundamente. Propone un punto de vista opuesto acerca de la circulación unidireccional de influencias culturales producidas en los centros hegemónicos y recibidas más o menos pasivamente en las periferias en desarrollo.
Se encuentra claramente especificado en la introducción uno de los principales objetivos del trabajo: subrayar la importancia histórica que posee el sentido multidireccional del proceso de transferencia cultural. El autor define ampliamente desde la teoría y la historia las nociones de empatía y visión entendidas como una sintaxis de la percepción moderna. Para ello hace referencia a valiosos trabajos actuales y del pasado escritos en alemán e inglés, desde los cuales vincula dichas ideas con la modernidad. Empatía y visión son la lente analítica para observar las transformaciones disciplinares protagonizadas por las tres figuras mencionadas. Se trata de dos dimensiones identificables, una de carácter disciplinar “que condujo a la profesionalización de las prácticas y saberes determinados, es decir, a su consolidación como campos de conocimiento autónomos y específicos” (p. 18), y la otra de carácter más endógeno “que contribuyó a la renovación de las formas y metodologías empleadas para generar sentido en cada uno de los casos” (p. 18). La hipótesis que plantea es que la empatía y la visión contribuyeron en la conformación de un nuevo paradigma de la percepción, mediante el cual es posible reinterpretar la circulación de ideas modernistas durante el siglo XX. Desde la sintaxis de percepción empática y visual explica que las experiencias de Hegemann, Stern y Maldonado participaron en una manera común de percibir el espacio y las formas.
El primer capítulo es sobre urbanismo y la figura de Hegemann, procurando ampliar el esquema de circulación de ideas presentado habitualmente entre Alemania y Argentina. La nueva triangulación desarrollada por Piccoli, señala la importancia de la experiencia previa del urbanista alemán en Estados Unidos y también el modo en que transformó el saldo de la visita sudamericana en importantes contribuciones con las cuales intervenir en los debates urbanos de Berlín. Existe una imagen suya en el ámbito de la historiografía argentina asociada casi exclusivamente a la difusión de mecanismos técnicos de planificación legal y administrativa para controlar el crecimiento de las ciudades. Frente a ello el autor complejiza la perspectiva histórica de las acciones de Hegemann, especificando la manera en que percibía el espacio y las formas urbanas desde los mecanismos elaborados por el urbanista austríaco Camilo Sitte.
Piccoli despliega las teorías de Heinrich Wölfflin acerca de que la historia del arte podía desarrollar su herramental metodológico hasta convertirse en una ciencia. Estas nociones son puestas en tensión con la conciliación que proponía Hegemann entre la planificación urbana y el abordaje racional, histórico y cultural del desarrollo de la ciudad. En el concierto de referencias teóricas, el autor incluye además las propuestas de Auguste Schmarsow y Alois Riegl. Estas matrices teóricas se ponen en diálogo con las de Sitte (1889:1980), quien compiló un riguroso análisis histórico del diseño de espacios públicos, plazas, y calles. El urbanismo sitteano fue adoptado por Hegemann (1922) para mostrar la forma de la ciudad americana y sus dinámicas de expansión. La interpretación de Hegemann sobre la forma reticular y las herramientas técnicas y artísticas con las que podían diseñarse las ciudades americanas fueron el producto de la experiencia que había acumulado en Estados Unidos y de las discusiones teóricas de su propio ámbito cultural alemán. Para demostrarlo Piccoli analiza el contenido del libro American Vitruvius y estudia los planos de las ciudades americanas incluidos en él.
De la visita de Hegemann a la Argentina, el autor destaca el interés por los mecanismos legales y administrativos que podían utilizarse para controlar el crecimiento de la ciudad y la especulación. En las conferencias que dictó en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata en 1931, destacó a la grilla como el elemento para ordenar el crecimiento y ponderó las casas populares con patios y huertas que permitían la subsistencia. Las interferencias entre las conferencias y publicaciones de Hegemann y las producciones locales son presentadas como aspectos característicos del proceso de modernización disciplinar del urbanismo en la Argentina. Picolli desarrolla en relación a ello tres casos. El primero es el Plan Noel, como una de las recepciones más tempranas y significativas del libro de Hegemann. El segundo caso es la investigación tipológica de Jorge Kálnay en las resoluciones de las esquinas de la manzana siguiendo un criterio estético y compositivo que reflexiona sobre el rol de las formas arquitectónicas en el espacio. Y el tercero son las propuestas de Ángel Guido para el diseño de los centros cívicos en Rosario, Tucumán y Salta, quien conocía las ideas estéticas de la empatía antes de la llegada de Hegemann a Rosario.
Piccoli presenta una triangulación dentro de otra, como si se tratara de un caleidoscopio: las propuestas de Hegemann entre Argentina, Estados Unidos y Alemania y las de Guido fundamentadas entre los planteos de Hegemann, Sitte y su estadía en Estados Unidos. La recepción de las ideas y mecanismos compositivos para diseñar el espacio son contadas a través de la historia de la profesionalización del urbanismo, en la cual arte y ciencia son concebidos ya no como dimensiones separadas y antagónicas sino como partes entrelazadas de un campo de conocimiento y de prácticas. El debate urbano en la Argentina no fue una instancia de recepción pasiva de las ideas de Hegemann, sino que se trató de un ámbito dinámico de circulación de múltiples ideas y referentes.
El segundo capítulo es sobre fotografía y la figura de Stern, quien se formó en Bauhaus y se exilió en Buenos Aires desde 1935. El análisis de las imágenes producidas por Stern en Berlín y Buenos Aires, muestra que la empatía y el extrañamiento fueron los aspectos que formaron parte del proceso de modernización de la fotografía en ambos contextos, poniendo en cuestión algunas aristas de las perspectivas historiográficas reseñadas hasta el momento. La modernización de la visión no representó su disociación de la experiencia háptica y los estímulos sensomotrices. La visión táctil desempeñó un protagonismo indiscutible para la vanguardia, ampliamente tematizada también por Riegl y otras figuras de la Einfühlungstheorie. Piccoli explora el itinerario y la producción fotográfica de esta artista visual en tres momentos: en el contexto de los debates estéticos e intelectuales en Berlín hacia finales de la década del veinte y comienzos del treinta, en el exilio en Buenos Aires entre 1935 y 1967 donde se vinculó con los grupos de vanguardia porteños y presentó imágenes de la ciudad desde su mirada foránea, y en una publicación suya acerca de los patios en Buenos Aires.
La singularidad histórica de Stern y de las imágenes pertenecientes a la primera fase de su producción en Berlín, se sustenta en su aguda capacidad de percibir y desentrañar algunas de las tensiones constitutivas del proceso de modernización de la fotografía en el contexto de la República de Weimar. Piccolli orienta la observación de esos aspectos al problema de la reproductibilidad técnica de las imágenes y la transformación de un sujeto de contemplación estático hacia uno empático, activo y dinámico. El objetivo de la cámara fotográfica tenía mejores aptitudes frente al ojo para adaptarse al ritmo y la simultaneidad de los estímulos visuales de la vida moderna, augurando una radical transformación del aparato perceptivo humano (Moholy-Nagy, 1925:2018).
Mediante los planos picado o contrapicado, los cropping y los primeros planos se subvirtieron las perspectivas tradicionales de contemplación, se recortaba la información visual del contexto y se enfatizaban los detalles texturales. El fotolibro formalizó las pautas de una sintaxis visual que procuraba tornar prescindible todo tipo de información textual a la hora de ver las imágenes. Esta nueva forma de representación visual priorizaba estéticamente las cosas y sus propiedades concretas, predominaba el objeto por sobre el sujeto observador y su experiencia individual. Los objetos desvinculados de sus contextos y funciones tradiciones asumían una apariencia distinta, siniestra, e inquietantemente extraña. Esto es verificado por el autor en las imágenes elaboradas por Stern en Berlín, poniendo en evidencia la manera en que el funcionamiento de los mecanismos compositivos de la nueva sintaxis visual generó una sensación de extrañamiento y distancia con los objetos conocidos, apelando a la percepción activa y dinámica del espectador.
El exilio de Stern con su marido Horacio Coppola en Buenos Aires son presentados en el segundo y tercer momento. Piccoli destaca de estas instancias los intercambios suscitados dentro de los círculos culturales porteños. La transferencia cultural del modernismo se dio, según el autor, gracias a la profunda internacionalización de la cultura en Buenos Aires. Ello determinó la multiplicación de puntos de contactos de una red donde circulaban no sólo bienes culturales sino también mecanismos de solidaridad frente a los personajes desarraigados y enajenados. Se presentan en este apartado fotografías de Buenos Aires que muestran la fuerte presencia de la cuadriculada grilla, las medianeras y el contraste de alturas. Daban cuenta desde la mirada extranjera de Stern, de la heterogeneidad edilicia y la de la forma de expansión que había sufrido Buenos Aires en el contexto histórico de su modernización.
Por un lado, los fotomontajes y collages urbanos permiten a Piccoli mostrar la ambivalente relación de identificación y distancia de la fotógrafa alemana en el exilio. Por otor lado, con las fotos de los patios expone los puntos de empatía y extrañamiento de Stern con las formas materiales de una ciudad que le habían sido reveladas por los ojos de Coppola. Los procesos de profesionalización de la fotografía y el diseño en la Argentina se dieron por factores históricos que incluyeron la conformación de un nutrido y variado contingente de artistas e intelectuales de vanguardia europeos y argentinos. Los europeos llegaron a Buenos Aires y fueron acogidos por los representantes de la cultura local, como Tomás Maldonado y los integrantes del grupo Madí y la Asociación Arte Concreto-Invención (AACI).
El tercer capítulo está centrado en el diseño y la figura de Maldonado, sus redes de socialización de prácticas artísticas en Buenos Aires desde mediados de la década de 1940, y su actividad en la Hochschule für Gestaltung (HfG) de Ulm desde 1954. Las primeras fueron fundamentales para la formación de un grupo de jóvenes artistas plásticos y arquitectos que, en torno a su liderazgo, definieron al diseño industrial como la síntesis histórica de la sintaxis de la nueva visión. Respecto a la segunda, el autor presenta una contribución alternativa frente a la idea de que Maldonado propició el abandono del pasado artístico de la HfG ligado a Bauhaus y definió el comienzo de una etapa fundada en la racionalidad del método científico. Según Piccoli, los resultados del proceso de modernización del diseño fundado sobre la metodología científica no se correspondieron con las expectativas reformistas originalmente abrigadas en 1958 por Maldonado y el círculo de diseñadores nucleados en torno suyo. El modo en que Maldonado reactivó las ideas de Bauhaus es analizado en el libro mediante un amplio desarrollo historiográfico acerca de ese pasado legendario, cuyos argumentos fueron elaborados en base a las propias experiencias previas de Maldonado en los círculos de vanguardia porteños.
Nuevamente Piccoli desarrolla en tres episodios la trayectoria de Maldonado: su incorporación a la HfG y el contenido del Grundlehre entre 1954 y 1958, las reformas metodológicas impulsadas desde su rol como director de la escuela desde 1958, y los debates sobre el legado de Bauhaus. A través de aproximaciones metodológicas muy distintas, Maldonado y algunos Bauhäusler abordaban en el curso de formación preliminar las dinámicas formales fundamentales –proporción, espacio, color, textura y forma– de un modo que relegaba los aspectos vinculados a la representación figurativa. Los ejercicios de los cursos que dictó Maldonado son analizados en profundidad y puestos en tensión por el autor con las propuestas de sus colegas. También con los planteos que había desplegado Maldonado desde la AACI en Buenos Aires a mediados de la década de 1940 sobre la relación fondo-figura y la exaltación visual de los elementos puramente plásticos. Durante los primeros cuatros años de su desempeño en Ulm seleccionó insumos didácticos de los Bauhäusler en función de sus experiencias y preocupaciones estéticas previas, con intenciones de incorporar una nueva serie de herramientas matemáticas para radicalizar el abordaje metodológico.
Piccoli contrapone el entrenamiento visual impartido hasta 1958 –orientado a educar la capacidad visual y estética de los estudiantes mediante elementos formales– con la creación de nuevas representaciones gráficas producidas por sistemas de información. A partir de las disputas institucionales el autor caracteriza el proceso de modernización disciplinar impulsado por Maldonado y los docentes científicos incorporados en 1958. Las divergencias se daban en torno a la concepción del diseño: desde la noción de sintaxis visual o como una investigación de métodos cuantitativos y matemáticos. El debate impulsado por Maldonado acerca de la significación del legado de Bauhaus en Ulm es presentado por Piccoli desde una revisión historiográfica crítica de las conferencias y textos escritos por Maldonado, Gropius, Kepes e Itten, entre otros. El autor pone a dialogar entre espacios geográficos, conceptuales y temporales que se reflejan y amplifican caleidoscopicamente: entre Bauhaus y Ulm, entre Maldonado y ambas instituciones, entre los insumos de los Bauhäusler y sus propias experiencias artísticas, entre el diseño como una ciencia objetiva o el diseño basado en el modelo de percepción empático.
Un apartado final incluye las conclusiones generales de Piccoli luego de su investigación. Los procesos de modernización no son exclusivamente fenómenos asociados a un desarrollo lineal, que siguen la lógica de las fronteras tradicionales de las disciplinas o de los estados nacionales. Tampoco son el efecto de una adaptación automática de ideas externas. El autor reconstruye el sentido multidireccional de dichos procesos, los distintos puntos de articulación y los modos de circulación de prácticas y saberes globales. Los itinerarios artísticos y personales de los protagonistas en las instancias intersticiales desarrolladas son las herramientas para poner en evidencia el alcance y devenir de los conceptos de empatía y visión. El rasgo en común que arrojaron los trayectos biográficos analizados es la extranjería y la tendencia a habitar en una doble frontera, en los márgenes geográficos y culturales de espacios diferentes que se conectaron a través de ideas y obras.
Además de la perspectiva histórica caleidoscópica que propone Piccoli, se destaca la claridad metodológica con que desarrolla el trabajo: el concepto entre espacios permite enlazar debates, definiciones teóricas, producciones de la práctica profesional, contextos de distintas geografías y episodios particulares de la trayectoria de figuras con el fin de delinear los procesos de modernización de distintas disciplinas. Otro de los sustanciosos aportes de este libro es su ejemplaridad en la articulación de definiciones teóricas y el análisis de imágenes. Las imágenes colaboran en desentrañar las ideas y caracterizar los ámbitos de producción en que fueron creadas, mostrando los derroteros y transfiguraciones de sus autores. Los documentos históricos de la cultura visual moderna tienen un valor preponderante para el trazado de la historia de los modernismos y las vanguardias desde otras perspectivas.
Empatía y visión representan sólo una de las dimensiones de lo moderno, entre tantas otras posibles. Desde ellas la investigación vislumbra la posibilidad de elaborar una estrategia narrativa que reinstale los momentos particulares de episodios disciplinares en un marco de sentido integral. De esta manera, Piccoli deja abiertos nuevos caminos para continuar escribiendo la historia cultural moderna desde las superposiciones, desfasajes e incongruencias, a partir de una matriz analítica teórica que permita desarrollar un relato integral desde los fragmentos.
Nota
1 Se encuentra disponible en línea en https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/45492
Referencias
Alba, C. Braig, M., Rinke, S. y Zermeño, G. (2013). Entre espacios. Movimientos, actores y representaciones de la globalización. Edition tranvía-Verlag Walter Frey.
Hegemann, W. (1922). The American Vitruvius: An architect's Handbook of Civic Art. The Architectural Book Publishing Co.
Moholy-Nagy, L. (2018). Pintura, fotografía, cine. Buchwald Editorial. (Trabajo original publicado en 1925).
Piccoli, L. (2017a). Ángel Guido y la Einfühlungstheorie: nuevas claves para reflexionar en torno al pensamiento territorial a partir del problema de la percepción de la forma y el espacio. En A. Megías (Comp.), Rastrear memorias: Rosario, historia y representaciones sociales, 1850–1950 (pp. 59-85). UNR Editora.
Piccoli, L. (2017b). Empatía y experiencia del espacio. La recepción latinoamericana de las ideas estéticas centroeuropeas en los escritos y composiciones urbanas de Ángel Guido. Cuadernos de Historia del Arte, (28), 159-253. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/cuadernoshistoarte/article/view/1459
Piccoli, L. (2018). Olvidar el neocolonial: empatía y experiencia del espacio como nuevas claves de interpretación de los escritos y composiciones urbanas de Ángel Guido. Separata, (23), 40-57.
Piccoli, L. (2024). Exilio y montaje: la mirada fotográfica de Grete Stern sobre Buenos Aires, 1935-1967. En I. Quintana Guerrero, C. Peña, y V. Gutiérrez. (Comps.), Bauhaus 100+1: reverberaciones latinoamericanas (pp. 210-233). Universidad de los Andes y Goethe Institut.
Sitte, C. (1980). Construcción de ciudades según principios artísticos. Gustavo Gili. (Trabajo original publicado en 1889).
Tomás Ibarra
Arquitecto, becario doctoral, doctorando en Arquitectura. Jefe de trabajos prácticos en Historia de la Arquitectura e Historia del Diseño Gráfico. Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario. Riobamba 220 bis, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.
ibarra@curdiur-conicet.gob.ar
https://orcid.org/0000-0002-0402-7740
Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/